Los
ferrocarriles surcan los Estados Unidos de costa a costa, llevando el
“progreso” a todos los rincones. El primer ferrocarril transcontinental de
América del Norte unirá, en 1860, las ciudades de Nebraska con Sacramento, en
California. En Rusia, el ferrocarril Transiberiano,
que une Moscú con el puerto de Vladivostok, fue inaugurado en el año 1916
siendo el ferrocarril más largo del mundo con una longitud de 9.600 km. Fue
construido mediante el trabajo forzado de 90.000 hombres y soldados. La
gigantesca Torre Eiffel, de 300 m de altura, fue erigida como ícono al progreso
en París, con motivo de la Exposición Universal de París en el año 1889:
símbolo vivo del poder de la industria de entonces, invirtió 7.300 toneladas de
hierro obtenido de las minas de Lorena y Argelia.Gustave
Eiffel levanta, igualmente en 1886, la estatua de la Libertad, en Nueva York,
con 93 m de altura y un peso de 225 toneladas de hierro. En su tiempo, la estructura de hierro más
alta del mundo. Era la época en que los países
celebraban y aclamaban la llegada del progreso, cualquiera fuera su costo en
hombres o materias primas. No existe por entonces la menor conciencia del daño
ambiental provocado por la consiguiente deforestación y/o el empleo desmedido
del carbón en las fábricas y maquinarias.
Las
primeras voces de alerta ambiental: los pioneros.
Surgen
las primeras voces de alerta. “No todo lo que brilla es oro". “La Decadencia de Occidente” (Der Untergang des Abendlandes), obra del
filósofo e historiador alemán Oswald Spengler inicia en el año 1918 un ciclo de
publicaciones de advertencia. Publicará más
tarde Der Mensch und die Technik (El
Hombre y la Técnica) en 1931, con una potente y elocuente crítica a la técnica
moderna y a las devastadoras consecuencias de su aplicación ya perceptibles en aquel entonces.
Por su parte, el botánico norteamericano Paul Sears (1891-1990), bien conocido en el
ambiente científico por sus estudios de palinología (estudios del polen),
publicará un libro señero, justamente con ocasión de un período de enorme
sequía en los Estados Unidos donde destaca el avance implacable e imparable de
los desiertos en el mundo. Su título: “Deserts
on March”, fue publicado por Island Press en 1935. Libro verdaderamente profético a la luz de la
perspectiva actual de tantos desastres naturales causados en gran medida por la
actividad humana.
En el
año 1956, esto es hace ya más de sesenta años-
aparece una publicación de tipo antropológico que causará gran
impacto. Se trata de la obra publicada por
la Grenner-Gren Foundation editada por William L. Thomas. Su título es ya de
por sí sugestivo y sugerente: Man´s
role in changing the Face of the Earth (El rol del hombre en la modificación de la faz de la tierra), The
University of Chicago Press, 1956). En esta obra, eminentes científicos de
diferentes ramas (desde antropólogos, hasta botánicos y zoólogos) presentan su
visión de la historia del comportamiento humano ante a la naturaleza que les
rodea y sus consecuencias visibles y/o previsibles. En particular, uno de sus autores, el
botánico Paul Sears, se explaya ya en ese año –¡hace más de 64 años! - sobre los
cambios ambientales inducidos por el hombre y su actividad.
En
resumen, recién hacia la década del 1950 del pasado siglo la Humanidad – es
decir, algunos de sus eminentes sabios- empieza a tomar conciencia de que algo grave
está ocurriendo en el Planeta con el empleo y la aplicación masiva,
devastadora, de numerosas nuevas tecnologías y materiales descubiertos y
aplicados sin mayor consideración a su impacto en el planeta.
Introducción. El aspecto negativo del problema.
El tema
de la rápida destrucción de los ecosistemas naturales y su flora y fauna
concomitante, la progresiva desaparición de especies naturales y su impacto en
el hombre del futuro causado tanto por el calentamiento global como por el
dramático crecimiento de la población humana en el planeta, es un tema que
preocupa hoy día profundamente a los científicos de todas las disciplinas, sin
excepción. Desde la geología y geomorfología, la geografía y la bioclimatología
hasta la historia, la antropología, la sociología y la economía, este tema tan
complejo no deja hoy indiferente a nadie. Porque se relaciona estrechamente a
hechos y dramáticas situaciones, visibles a simple vista, incontrovertibles,
pero por desgracia en su inmensa mayoría también incontrolables. Nadie
sensatamente podría atreverse a negarlos hoy so pena de pasar por obtuso o
ignorante. Fuentes confiables señalan que el 93% de los científicos del mundo,
especialistas en el estudio de medio ambiente, están hoy profundamente
convencidos de la llegada del cambio climático y sus efectos devastadores hoy
observables a simple vista. Llegada que tiene todos los visos de quedarse y,
aparentemente, aún de agravarse.
Intentamos
aquí una enumeración somera, seguramente incompleta, de los hechos constatados
que nos preocupan.
“Sintomatología” significa según
el Diccionario de. la Real Academia Española: “El conjunto de los síntomas de una enfermedad”. Como es evidente a
todos que nuestro planeta Tierra está hoy enfermo, y necesita de urgente
medicina, se hace necesario precisar cuáles son los síntomas para poder
diagnosticar con certeza la “enfermedad” que sufre y así atinar al remedio (¡si
es que aún hay remedio a nuestro alcance!).
Los
síntomas más elocuentes (Síntesis).
a) Extensos y desacostumbrados
períodos de sequía en diferentes regiones del mundo. En Chile central llevamos ya
más de 10 años ininterrumpidos de sequía con bajísimos promedios anuales de
precipitación. La década pasada, fue la más seca de toda la historia de Chile. Hay
regiones en nuestro país donde esta falta de agua de lluvia se ha tornado
crítica para la agricultura (en forma particular en la III Región y área norte
de la IV Región, pero hoy (agosto 2019) ya se habla que esta crisis hídrica se
extiende al menos hasta la cuenca del río Maule.
b) mucho mayor frecuencia de
huracanes y tifones de creciente magnitud y potencia destructora en numerosas
regiones del planeta;
c) episodios de alzas
preocupantes de la temperatura más allá de los límites promedio registrados en
distintas partes del globo terráqueo y, a la vez, presencia de inviernos cada
vez más fríos, con potentes tormentas de nieve y granizo;
d) deforestación incontrolada e
incontenible de las grandes selvas primigenias tanto en América como en Asia y
África, sea ésta causada por la minería en gran escala o la extracción del
petróleo y minerales del subsuelo, sea para conseguir, a sus expensas,
dilatadas praderas que alimenten el ganado, las plantaciones masivas de soya u
otros vegetales que la industria moderna y/o la alimentación humana requiere y
exige;
e) acelerada reducción o
desaparición de glaciares milenarios en todos los continentes; rápida disolución
de ingentes masas de hielo polares, o desprendimiento de enormes masas de hielo
continentales como es hoy el caso en el Ártico, en Groenlandia y en la
Antártida;
f) acumulación sin precedentes de
basuras plásticas en nuestros ríos y océanos, llegando su efecto hasta las
islas despobladas más remotas o al fondo de las fosas marinas más profundas. Lo
que está causando graves problemas en la avifauna y en la vida marina en general;
g) incremento nunca antes visto
de ingentes migraciones de masas humanas hambrientas desde los países en guerra
o empobrecidos, del África, Asia o América Latina hacia los estados ricos y
estables del Norte (Europa Occidental o Estados Unidos). Este fenómeno de
masivos desplazamientos humanos lo observamos hoy con enorme preocupación tanto en
las naciones europeas próximas al Mar Mediterráneo como en la frontera entre
México y USA. El Mar Mediterráneo se ha
convertido por este motivo, en los últimos diez o quince años, en un cementerio
para decenas de miles de africanos que en frágiles embarcaciones tratan de
abordar los países del sur de Europa (Italia, España, Francia) para tratar de
llegar a los países de mayor desarrollo como Alemania, Inglaterra o los países
nórdicos. Escapan desesperadamente a la guerra, la inestabilidad e inseguridad
política, o la hambruna de sus países de origen. En su mayor parte son jóvenes;
h) Incendios gigantescos que
destruyen miles de kilómetros cuadrados de flora nativa y vida silvestre en la
costa de California (USA), en Siberia (Rusia), Australia, la Amazonía brasilera
y boliviana, y aún en sectores tan australes como la región de Aysén, en Chile (43º-
49º L.S.).
Fenómenos
recurrentes.
Todos estos fenómenos, que nadie se atrevería a negar hoy, son por desgracia cada vez más recurrentes a escala
mundial y ocupan casi a diario las primeras páginas de los periódicos de todo
el mundo. Hace poco (fines de mayo 2019), varias tormentas o tifones se
descargaron simultáneamente sobre extensas regiones del sur de los Estados
Unidos, situación jamás vista antes en ese país. Las inundaciones en China, en
la India, o Bangladesh son cada vez más destructoras y provocan enormes desplazamientos
humanos. En nuestro país, Chile, el 30-05-2019 se produjo un breve pero
destructor tornado en la ciudad de Los Ángeles (Chile) y a la vez una tromba
marina en Concepción y Talcahuano, fenómenos éstos del todo desconocidos en la
zona, de los que no había recuerdo alguno en el país. Por lo general, estos
fenómenos son conocidos en el mundo, pero su recurrencia, potencia y
agresividad, son ciertamente nuevas.
¿Hacia dónde nos encaminamos?
¿Hacia dónde nos encaminamos al
parecer irremisiblemente?. ¿Qué significa este cambio climático tan repentino y
radical?. ¿Quién o quiénes han sido los causantes de esta peligrosa tendencia?.
¿Cuáles son sus verdaderas causas?. ¿Se trata sólo de un fenómeno natural y,
por ende, imposible de prevenir o contrarrestar?. ¿O es posible frenar o al
menos suavizar y/o atenuar esta tendencia devastadora?. ¿Es éste, por fin, un
fenómeno meramente transitorio o llegó para quedarse definitivamente y al cual las
próximas generaciones humanas tendrán que acostumbrarse?. Son éstas, preguntas
que nos surgen espontáneamente una y otra vez y frente a las cuales nadie tiene,
en la actualidad, respuestas contundentes o seguras.
Efectos
destructores a la vista.
Sus efectos destructores están a
la vista y los destacan los Noticieros de todo el mundo día a día: cambio
visible del clima en todos los rincones de la tierra; alza constante del nivel
de las aguas de los océanos con amenaza cierta de una próxima desaparición de
islas oceánicas, playas y puertos; destrucción masiva de plantaciones de
especies de frutales o cereales por efecto de potentes heladas o granizadas intempestivas;
devastación de ciudades cercanas a los grandes ríos por efecto de inundaciones
incontenibles (Hudson, Mississippi en USA; Yang-tse-kiang o el río Amarillo en China,
o en la India, el río Ganges o el Indo; presencia de huracanes o tifones de
creciente magnitud y capacidad destructora; acelerado ritmo de extinción de
especies vegetales y animales por la destrucción o perturbación de sus
ecosistemas de vida... Y así, suma y sigue.
Acelerado incremento de la población mundial.
A la gigantesca devastación provocada
por las fuerzas naturales (terremotos, tsunamis, tornados, tifones,
inundaciones, incendios incontrolables) se suma un sostenido e imparable
incremento de la población humana actual. Así, los ecosistemas naturales o los
bosques, que son las fuentes perennes de oxígeno y captación de CO2 van viendo
reducir drásticamente su superficie, especialmente en las zonas de bosques
vírgenes del Asia (Indonesia), África o América del Sur (Brasil, Colombia,
Perú, Bolivia o Paraguay). Peor aún, estas zonas devastadas totalmente por el
fuego, sujetas hoy a la erosión, se han convertido en inmensas áreas
productoras de CO2.
En el Brasil actual (poseedor del
63% de la masa boscosa mundial) esta devastación del bosque virgen por obra del
hombre toma ya ribetes impensados y recientemente ha producido el repudio y la
condenación de organizaciones internacionales como la FAO. Por más que el
presidente de Brasil Jail Bolsonaro intente negar el hecho, ello es fácilmente
demostrable y ha quedado al desnudo a través de la comparación de fotos
satelitales tomadas a través de diversos años. Situación ésta que tendrá, querámoslo
o no y a corto plazo, consecuencias incalculables para la oxigenación de todo el
planeta.
Se ha dicho siempre con razón que
la Amazonía es “el pulmón más importante
del planeta”, por su gigantesca superficie boscosa, la mayor del planeta en
la actualidad. Sin embargo, de seguir el ritmo actual de las quemas e
incendios, la Amazonía se convertiría, por el contrario, en un nuevo y
potentísimo productor de CO2, agravando aún más la ya crítica situación mundial (Cf. Fig. 2).
Las actuales autoridades de
Brasil hoy por hoy no parecen percatarse de este peligro que no solo acecha a su
país, sino al resto del mundo. ¿Una prueba reciente, contundente?. Los
recientes incendios de Australia han arrastrado enormes masas de cenizas y
polvo hasta Chile y la Argentina, creando zonas de brumas donde antes solo se
veía cielos diáfanos. El humo y las cenizas provocadas por los incendios en el
Brasil amenazan, de hecho, a todos los países vecinos y aún, a regiones muy
alejadas. No hay todavía estudios científicos que evalúen seria y concienzudamente
los daños causados a los ecosistemas de otras naciones, que con razón, se
sienten hoy perjudicadas.
La Figura Nº 2 (ver infra),
muestra de manera elocuente las áreas afectadas por los incendios recientes producidos
en América del Sur de acuerdo a la información satelítica de la NASA. Se puede observar que la mayoría de los
incendios se producen en la Amazonía brasilera y zonas limítrofes
de Ecuador, Perú y Bolivia. Los incendios
ocurridos en Chile aunque numerosos son, comparativamente, casi insignificantes
en términos del área afectada, pero para nosotros, de una magnitud y frecuencia
nunca vistas.
Lo que pocas veces se menciona en este proceso es una trágica consecuencia
del mismo. En sectores como la Amazonía, al período seco (que se ha ido
prolongando peligrosamente), suceden períodos muy lluviosos que, al precipitarse
sobre tierras arrasadas por incendios, desprenden y arrastran consigo el escaso
suelo vegetal, -de por sí pobre en nutrientes- además de todo género de
detritus, dejando al descubierto el subsuelo
infértil. Los materiales así arrastrados llegan rápida y fatalmente a
los cauces de los grandes ríos enturbiando sus aguas, causando, entre otros
daños, mortandad entre especies
acuícolas, y provocando serios problemas de subsistencia a las tribus indígenas
ribereñas, dependientes de la pesca y/ o
caza.
La Figura Nº 2 que sigue, constituye una evidencia palmaria del efecto de los grandes
incendios provocados durante este siglo
en América del Sur, especialmente en la región amazónica:

Fig.2. Superficie de incendios forestales en Américas del Sur según Join Polar Satellite System, JPSS,
(https://earthobservatory.nasa.gov/images/146355/reflecting-on-a-tumultuous-amazon-fire-season?src=ve).
(Aporte de nuestra colaboradora Srta geógrafa Daniela Rivera a este trabajo).
El Gráfico presentado, no necesita de comentarios. Nos duele ver a nuestro continente presa de
las llamas.
Donde
los absurdos se tocan.
Los absurdos más increíbles se
dan de la mano en nuestro mundo de hoy. En efecto, nos parece un absurdo contrasentido
el que la humanidad actual asista hoy asombrada a un gigantesco despliegue de tecnología
de punta en diversos rubros (astronomía, cohetería espacial, aviación y
transporte, carrera armamentista, cibernética, robótica, minería de punta,
etc.) y, al mismo tiempo, se esté
acelerando en todo el planeta la implacable aniquilación de sus paisajes
naturales y de las variadísimas especies nativas que los pueblan. Sobre todo,
en aquellas inmensas regiones, como la Amazonía, donde existía, desde
tiempos inmemoriales, el bosque como "pulmón de la tierra" y su inagotable
reserva de oxígeno. Las antiguas regiones boscosas están quedando hoy
relegadas, en muchos países, a pequeñas muestras educativas, expuestas en
parques nacionales o botánicos, o jardines zoológicos, cuyo objetivo confesado
hoy día ya no es tanto como antaño el esparcimiento o la entretención de la
población con la observación de especies exóticas, especialmente por parte de
niños y jóvenes, sino, cada vez más, la preservación y conservación futura de
numerosas especies de flora y fauna, hoy escasas o en inminente
peligro de extinción. El ritmo de la extinción de las especies de flora y
fauna, por efecto directo de la acción destructiva del hombre, es hoy dramático
y se ha acelerado en los últimos 30 años. (Ver detalle del Informe de la ONU,
BBC News, 6 de mayo del 2019).
Se calculaba entonces en unos
ocho millones el número total de especies vivas en nuestro planeta (animales y
vegetales). De éstos, un millón al menos ya ha desaparecido o está al borde de
la extinción por efecto directo de la actividad antrópica desarrollada en los
últimos quince o veinte años.
Impacto
comprobado de la desaparición o exterminio de especies animales y vegetales.
Se afirma hoy con argumentos
convincentes que desde el año 1900 a la fecha (es decir en el transcurso de 120 años)
habría desaparecido de la faz de la tierra alrededor de un millón de especies,
tanto animales como vegetales. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo para
la Diversidad Biológica de la ONU, aduce que el ritmo de extinción de las especies
del planeta es hoy del orden de 150 especies por día.
Con motivo de la celebración del
día Internacional de la Biodiversidad, la ONU advirtió que la humanidad pierde
hoy dicha cantidad de especies, la cual sería la mayor observada después de la
extinción de los dinosaurios en el período Cretácico Paleógeno- esto es, hace
66 millones de años (noviembre 2017).
La
sexta gran extinción.
Se afirma así que asistimos hoy a
la sexta gran extinción de especies en
el planeta, y ciertamente la mayor después de la primera. ¿Qué impacto real
tiene o tendría esta constatación?. Saben muy bien los biólogos y ecólogos, que
cada ecosistema tiene sus propios componentes vegetales y animales. A medida,
pues, que desaparecen ciertos ecosistemas naturales como bosques, manglares,
selvas, marismas, lagunas, humedales,
por las razones que sea (construcción y crecimiento de grandes ciudades,
agricultura intensiva, creación de praderas para ganadería, apertura de
carreteras, aeropuertos, etc.), con ellos desaparecen o son exterminados a la
vez sus componentes animales casi en su totalidad: son una rara excepción los organismos
que logran adaptarse a las nuevas condiciones y que logran, por ejemplo,
convivir exitosamente con la ciudad, el aeródromo o los enjambres de carreteras
y autopistas. Tal cosa ocurre sea porque ya no encuentran su alimento
particular, sea porque no tienen donde anidar o reproducirse -como la mayoría
de los insectos que dependen para ello de determinadas especies de plantas- sea
porque no tienen donde refugiarse o esconderse de sus predadores, sea porque se
ha cercenado o coartado su posibilidad de desplazamiento, sea, por fin, porque
han sido cazados y perseguidos por el hombre, desde la más remota antigüedad
por los pueblos cazadores. Este ha sido el caso de muchos mamíferos, en
especial los grandes carnívoros (leones, tigres) o herbívoros (elefantes,
hipopótamos, jirafas, rinocerontes, alces o bisontes) para conseguir sus
pieles, sus colmillos, o su carne. Y en el caso de los grandes animales marinos
(lobos marinos, ballenas, tiburones, orcas etc.), su grasa, su carne, sus aletas
o sus órganos interiores. Sea, igualmente, porque el hombre ha ido limitando e
impidiendo sistemáticamente su movilidad y sus desplazamientos naturales con la
instalación de sus cercados, alambrados, caminos y carreteras (es el caso nuestro: con lo ocurrido con los guanacos, ciervos, o huemules).
El
desconocimiento científico de muchas especies amenazadas.
Uno de los mayores problemas, fácilmente
previsible y comprensible desde un punto de vista antropológico o médico-terapéutico,
ante esta extinción masiva de muchas especies (ya no solo “amenaza”, como
antaño), es que en su mayor parte ni siquiera han alcanzado a ser bien conocidas
o estudiadas por el hombre en toda su riqueza y profundidad. Porque no solo
interesa y sirve al ser humano el conocer su pertenencia a una determinada clase,
familia, género o especie (es decir, en su adscripción a una clasificación
científica según Linneo), sino mucho más conocer sus propiedades intrínsecas, tanto
medicinales como terapéuticas, técnicas o alimenticias. Y en este variado tipo
de conocimiento, de tanta importancia para la vida humana, estamos aún en
pañales respecto de la inmensa mayoría de los seres vivos del planeta.
La bio-mímesis.
“Mímesis” (de la lengua idioma griega: μίμησις), es una voz que
significa “imitación”. De ahí derivan, en nuestro idioma castellano, mimetismo,
mimético o mimos. Bio-mímesis, por tanto, es la imitación, por medio de la aplicación de elementos de la técnica moderna, de cualidades o ventajas específicas, propias de los
seres vivos.
Desde los tiempos primerizos de
la aviación, el hombre ha intentado reproducir e imitar en su propio provecho
lo que animales o plantas ejecutan naturalmente para su supervivencia,
propagación o movimiento. Un ejemplo clásico son los audaces diseños hechos por
Leonardo da Vinci –precursor de la aeronáutica- de aparatos voladores, dibujados
ya a fines del siglo XV, tratando de imitar y reproducir el vuelo de las aves.
En la actualidad se realiza
múltiples esfuerzos por reproducir, técnicamente en laboratorio, cualidades
propias de algunos seres vivos que nos parecen valiosas o importantes y que no
poseen los seres humanos. La robótica es en este sentido, un ejemplo ilustrador.
Pienso también en el notable y versátil vuelo de los murciélagos en la
oscuridad y su portentosa capacidad para esquivar obstáculos. En la capacidad
de ciertos zancudos para posarse y caminar por el agua sin mojarse o hundirse,
o en la capacidad de ciertas babosas de crearse un camino húmedo para escapar
de la sequedad; o en las diferentes formas y características de las alas de
las aves, que les permiten sea estacionarse en el aire (como el “bailarín”, Elanus leucurus), sea proyectarse a gran
velocidad para cazar su presa en el mar
o en el pantano (como los “piqueros”: Sula
variegata), sea planear aprovechando
las corrientes aéreas ascendentes para elevarse y volar tierra adentro por muchos kilómetros,
con un mínimo gasto energético. como en el caso notable de la gaviota “garuma” del litoral norte chileno (Leucophaeus modestus) que viaja muchos
kilómetros tierra adentro, en pleno desierto tarapaqueño, para anidar allí lejos de posibles depredadores. O la portentosa
capacidad de la cabra alpina (Capra
aeragrus hircus) para trepar o sortear ágilmente riscos y precipicios, casi
perpendiculares, sin lastimarse o herirse, gracias a su fuerte musculatura y
forma particular de sus pezuñas.
Así como éstos, hay miles de casos
semejantes que recién en los últimos 3-4 decenios han sido objeto de estudios
preliminares, buscando ávidamente su aplicabilidad para enriquecer y/o
facilitar la vida del hombre actual. Con suerte, podemos decir que hoy se ha
estudiado las capacidades de apenas un 2% o tal vez menos, de las especies hoy
día vivas en el planeta.
Cuando constatamos hoy que tantos
seres vivos (vegetales y animales) están desapareciendo día a día, para
siempre, por efecto de la destrucción sistemática de sus ecosistemas propios,
empezamos recién a tomar conciencia de la gravedad de esta pérdida, por desgracia
ya en gran medida irreparable. ¿De qué nos sirve hoy conocer o haber conocido
su ADN si la especie ha desaparecido sin posibilidad alguna de restauración o resurrección?.
¡Ni siquiera hemos logrado recrear el mamut o el mastodonte, especies desaparecidas
apenas hace unos pocos milenios de sobre la faz de la tierra!. Mucho menos, las
infinitas variedades de dinosaurios extinguidos, que poblaron nuestro planeta
hace muchos millones de años, en los períodos geológicos Jurásico y Cretácico.
Los biólogos, conscientes del
peligro de exterminio inminente de muchas especies, desde hace decenios han
venido explorando y examinando estas capacidades que nos parecen extrañas o ignotas,
adquiridas gracias a una lenta adaptación genética multisecular, pero innatas
en muchos seres vivos, descubriendo cualidades y adaptaciones que hoy nos
asombran, y cuya imitación por medio de la técnica (mímesis) podría significar
impensados logros y/o adelantos para el ser humano del futuro.
El
efecto negativo de la introducción de especies foráneas provenientes de otros
ecosistemas.
Hay otro factor antrópico (es decir,
producido por la actividad humana) muy importante en la pérdida o extinción de
especies nativas y ha sido provocado por la propagación y difusión de especies
introducidas, más voraces o destructivas. A Chile, país considerado
tradicionalmente como una especie de “isla ecológica”, protegida eficazmente
por la elevada cordillera de los Andes, han estado llegando e instalándose,
desde hace más de dos siglos, varias especies foráneas de plantas y animales,
provenientes por lo general de los países vecinos, en especial de la república
argentina. Algunos casos son muy preocupantes. Diversos estudios recientes de zoólogos
y entomólogos están advirtiendo sobre los peligros que significa su presencia
para las especies nativas o endémicas del país. Mientras algunas introducciones no parecen
haber producido mayores daños (al menos perceptibles hoy), tal como sería el
caso de la codorniz (Callipepla
californica) que se ha adaptado y reproducido exitosamente en la zona
central de nuestro país y que es objeto de caza, otros animales han logrado
aclimatarse exitosamente en nuestro país, causando diversos daños.
Es el caso, por ejemplo, del
castor canadiense (Castor canadensis),
llegado a la XII región de Chile en el año 1946 y que hoy constituye una
verdadera plaga en los esteros y ríos del sur. Gran destructor de árboles para
construir sus diques en esteros y ríos, interfiere fuertemente en el hábitat y
desplazamiento de los peces autóctonos. Entre los mamíferos, desde la república
Argentina fue introducido hacia 1948 en la región de Aysén el ciervo rojo (Cervus elaphus,) procedente de cotos de
caza de la Patagonia argentina, que compite eficazmente en su hábitat con
nuestro huemul chileno (Hippocamelus
bisulcus). Otro caso preocupante y extremadamente difícil de combatir, es
la introducción del jabalí europeo (Sus
scropha) que llega a territorio nacional a comienzos de siglo XX (hacia
1910) invadiendo las regiones IX a XI. Es un gran devorador y destructor de la
vegetación endémica.
Por fin, citemos el caso de la
cabra (Capra aeragrus hircus),
introducida desde Europa durante la Colonia en las islas de Juan Fernández,
carente de habitantes autóctonos, por los corsarios europeos para tener acceso
continuo a carne fresca y que ha causado una incalculable destrucción en la
vegetación nativa de dichas islas. (Sobre este tema, vea en Internet Wikipedia:
“Vertebrados introducidos en Chile”).
Estas especies invasoras llegaron
furtivamente a nuestro país de varias maneras: a) por introducción voluntaria;
b) por escapes involuntarios desde sitios de crianza, y c) por las cargas en diversos
medios de transporte como barcos, ferrocarriles o aviones. Mientras algunas no parecerían constituir un
peligro inminente para nuestra flora o fauna, otras son consideradas indeseables
o francamente dañinas.
En el caso de los invertebrados,
especialmente los insectos, en nuestro país hay dos casos particularmente graves: la
avispa de chaqueta amarilla (Vespula germánica
y V. vulgaris), importadas desde le Argentina que destruye numerosos frutos y ataca y
devora a la abeja de miel (Apis mellifera)
en sus colmenas, y el abejorro Bombus
terrestris introducido recientemente en el año 1997 como un eficaz agente
polinizador en los invernaderos, especie que compite hoy peligrosamente con la
abeja de miel, desplazándola. Introducciones que son muy difíciles de combatir e
imposibles de destruir por completo, por haberse ya adaptado muy eficientemente
a las condiciones físicas y ecológicas del país huésped.
¿Cómo
se genera hoy la destrucción de las especies animales o vegetales)?
Con excepción de las muy
eventuales y esporádicas destrucciones masivas, operadas por el choque con la
tierra de cuerpos celestes de gran tamaño (por meteoritos u otros), situación ésta
que ha ocurrido más de una vez en nuestro planeta (v.gr. extinción de los
dinosaurios debido a la caída un gigantesco meteorito), las causales más
frecuentes suelen ser las siguientes:
a)
Aumento significativo de incendios forestales en
todo el mundo debido a las olas de calor;
b)
Creación de extensas praderas artificiales, a costa
de la destrucción y eliminación del bosque primitivo;
c)
Inundaciones frecuentes por desbordes de ríos por
tornados o monzones;
d)
Plantaciones de bosques uniespecíficos (especialmente
de pinos (Pinus radiata) o eucaliptus
(Eucaliptus globulus) para obtención
de madera. leña y postes;
e) Crecimiento desbordado de la superficie de las
ciudades en todo el mundo con la consiguiente reducción de zonas de bosques o
agrícolas;
f) Utilización en gran escala de productos químicos
industriales como desmalezadores para las grandes plantaciones, o para el
control de las plagas;
g) Proliferación de especies invasoras de plantas y
animales (vertebrados e invertebrados) de procedencia extranjera, introducidas
al país en forma voluntaria o involuntaria y que no pertenecen al ecosistema
natural.
La introducción de agentes químicos
en la agricultura y silvicultura fue iniciada en los Estados Unidos con el DDT
(Dicloro difenil tricloroetano o
(CIC6H4)CH (CCI3). Utilizado inicialmente por su descubridor el Dr. Paul
Hermann Müller como poderoso elemento para combatir la malaria, fiebre
amarilla, tifus y otras enfermedades contagiosas, siguió usándose como poderoso
pesticida e insecticida hasta el año 1972, año en que la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) lo prohibió definitivamente al comprobarse
el inminente peligro de su incorporación en las cadenas tróficas. Decisiva en
la adopción de esta medida fue la publicación en el año 1962 de la famosa obra
de difusión ecológica titulada: “Silent Spring” (“Primavera silenciosa”), trabajo pionero de
la zoóloga norteamericana Rachel Carson
(1907-1964) quien advirtió con vehemencia y habilidad al gran público norteamericano
y sus autoridades, acerca sus letales efectos en las poblaciones de aves e
insectos.
Ponemos hoy los ojos en Marte
o en lejanos exo-planetas en lugar de ver la miseria que provocamos a
diario en nuestro propio planeta.
Mientras dejamos en evidencia
ante el mundo nuestra audacia e inteligencia al pretender colonizar o explotar un
día la Luna o Marte, o alcanzar con instrumentos de última generación los
planetas o galaxias más alejadas de nuestro sistema solar, nos mostramos vergonzosamente
incapaces de frenar la destrucción de nuestros propios ecosistemas o la severa
contaminación de nuestros mares, ríos o lagunas. Es decir, destruimos
sistemáticamente nuestra propia morada terrenal alimentando ingenuamente la
esperanza de colonizar un día otros planetas. Aquí queda al desnudo nuestra total
incongruencia e incompetencia. Hay abundancia de dinero y en cifras siderales para
lo primero, pero es escasa y mendigante para la segunda. Campea aquí y se hace
evidente una inaudita y dolorosa paradoja que remece en lo más vivo nuestra
imaginación y hiere nuestra más profunda sensibilidad como seres humanos.
Actitud ante el peligro
inminente.
¿Es posible que aún no seamos
capaces de darnos cuenta cabal del terrible peligro que nos acecha y muy pronto?.
Nos encontramos hoy en una lucha contra el tiempo para contrarrestar o al menos
frenar en parte el alza incontenible de la temperatura media del planeta y ya
hemos aceptado con la cabeza gacha el hecho consumado de que ésta subirá
al menos en 1,5 ó 2 grados centígrados en los próximos dos decenios. Tal vez,
más. Los científicos trazan hoy negros pronósticos sobre qué lugares o sectores
de la actividad humana sufrirán, de manera inevitable, los mayores daños, mientras
los máximos políticos mundiales se disputan ciegamente entre sí el control de
las armas destructivas o la lucha por el acceso a las materias primas como el
petróleo, el uranio, el litio, o las tierras raras, ignorando o acallando el
grito desesperado de las masas hambrientas de África, Asia o América Latina.
No parece observarse en la
mayoría de los máximos líderes mundiales de hoy una clara y nítida conciencia
acerca del momento crucial que vive el planeta. Algunos, como el presidente
Donald Trump de los Estados Unidos, hasta se permiten negar o dudar de la
existencia de esta amenaza, a pesar de las severas advertencias de la comunidad
científica internacional. Nos hacen mucha falta hoy políticos clarividentes y
proactivos que pongan valientemente el dedo en las llagas de nuestra doliente
Humanidad y se decidan a tomar drásticas medidas, cueste lo que cueste. Es lo
que necesitamos hoy con urgencia.
La
ONU y las declaraciones internacionales.
Los esfuerzos de las Naciones
Unidas por enfrentar el cambio climático y sus consecuencias visibles, vienen
desarrollándose desde al menos el año 1972 (Conferencia de Estocolmo), mediante
la realización de numerosos Congresos Internacionales a los que ha ido adhiriendo
la gran mayoría de los países del mundo. No es éste el lugar para referirnos en
detalle a los primeros esfuerzos, de carácter internacional, para enfrentar los
cambios notorios del planeta con motivo de la proliferación del CO2 y sus
efectos nocivos sobre nuestro planeta.
Tal vez, se ha de considerar al “Club
de Roma” (The Club of Rome), fundado
en 1968 por Aurelio Peccei como el punto de partida de la preocupación
internacional por este espinudo tema. De hecho, el punto inicial de reflexión del
Club de Roma fue, precisamente, discutir sobre los cambios que se estaban
generando en el planeta a consecuencia de la actividad humana. Su famosa
Declaración hecha en el año 1972 con el sugestivo título de “Los Límites al Crecimiento” (“The Limits of Growth”) ciertamente pavimentó
el camino a la reflexión internacional sobre los problemas que generaba el
crecimiento desmesurado de la población humana de la mano con el uso abusivo de
los combustibles fósiles. Surge desde ese momento el interés por una nueva
disciplina y nuevos movimientos: la ecología política y la preocupación por el
Ambientalismo.
El gran desafío en las últimas
Conferencias Internacionales ha sido fijar los límites éticamente permisibles
al calentamiento global en curso, operado por las emisiones de CO2, y otro
componentes químicos de origen industrial y, hasta ahora, se ha fijado como
meta un máximo de 1,5º C si se quiere
evitar una catástrofe mundial. Con altibajos, con éxitos y fracasos, tales
Conferencias Internacionales (la última de las cuales fue celebrada en París en
junio del año 2015) han logrado poner sobre el tapete la creciente gravedad del
problema, enfatizándose la urgencia de lograr frenar el calentamiento global,
de suerte que no sobrepase los 1,5 º C, so pena de un colapso cierto ad portas.
El gran problema con que se ha
tropezado en estos eventos internacionales ha sido la reticencia de poderosos
estados, (los mayores productores de CO2), para aceptar los Protocolos que
fijan las obligaciones futuras de los países. Lamentablemente, Estados Unidos y
China –hoy los mayores contaminantes del mundo- no han prestado su colaboración
a esta agenda internacional. Poderosos intereses económicos ligados a la
extracción y comercialización del petróleo y sus derivados, se sienten
mortalmente heridos por esta potencial y drástica disminución de la
contaminación y esgrimen toda clase de falaces argumentos para negar, sea la
realidad del cambio climático en sí mismo, sea sus efectos inmediatos.
El secretario general de las Naciones
Unidas, Antonio Guterres, exhortando a los participantes, señalaba e1 1 de
diciembre de 2019 al inicio de la reunión de la COP 25, reunida en Madrid para
enfrentar este tema:
“los
últimos cinco años han sido los más calurosos jamás registrados. Los niveles
del mar son los más altos en la historia humana… El punto de no retorno ya no
está en el horizonte, está a la vista y se precipita hacia nosotros”… Hasta
ahora los esfuerzos han sido totalmente insuficientes y los compromisos del
Acuerdo de París significan un aumento de 3,2º C a menos que se tomen medidas
más drásticas…Limitar la temperatura global a un aumento de 1,5º C aún está al alcance. Las tecnologías que son
necesarias para hacer esto posible ya están disponibles”. Y agregó,
esperanzado: “las señales de esperanza se
están multiplicando. La opinión pública está despertando en todas partes. Los
jóvenes muestran un notable liderazgo y movilización”.
Para Guterres, la clave del
problema radica en la falta de voluntad política de los Estados. Voluntad
política para detener los subsidios a los combustibles fósiles o para cambiar
los impuestos a los ingresos al carbono, gravando la contaminación en lugar de
las personas. La última reunión internacional sobre este tema, celebrada en
Madrid a fines del año pasado (COP 25 en 2019) para controlar el cumplimiento
de los acuerdos de París no ha satisfecho los requerimientos que, a juicio de
los científicos, se necesitaba para frenar decididamente el incremento de la
temperatura global, por lo cual la situación se torna grave y casi
incontrolable. Aún sería tiempo de reaccionar pero, por desgracia, no se
visualiza aún una decidida reacción proactiva de parte de los gobiernos de las
grandes potencias mundiales, a pesar de los reclamos de muchos países pequeños,
que, comparativamente, han hecho mucho más que ellos por frenar el
calentamiento global (como Islandia, Dinamarca, Finlandia y otros más).
Incremento explosivo de la
población mundial.
A la ola de desastres naturales
descrita más arriba, causadas por la destrucción de la capa de ozono que nos
protege del sol y su efecto evidente en el calentamiento global, se agrega en
la actualidad el incremento sostenido, al parecer imparable, de la población
mundial. La población de nuestro planeta Tierra desde el período
correspondiente a los inicios de la revolución industrial en Europa duplicó su
población estimada en 1.000 millones de habitantes hacia el año 1800 a 2.000
millones hacia el año 1900. Hacia el año 2000 se calcula que la población mundial
creció hasta alcanzar unos 6.000 millones y hoy (2020) se estima una población
mundial de más de 7.500 millones de habitantes. Y a este ritmo, se prevé que la
población mundial en el año 2030 alcanzaría la cifra de unos 8.500 millones de
habitantes. ¿Podrá nuestro planeta acoger y alimentar poblaciones aún
superiores sin colapsar o, sin destruir sus ecosistemas naturales, o, al menos,
sin experimentar cambios radicales en su forma de vida?.
La
creciente falta de agua dulce en nuestro medio.
Por el incremento de la población
y su acceso a mejores condiciones de vida, el problema de la falta de agua
potable entre nosotros se va a tornar pronto francamente angustioso en no pocas
ciudades. Al crecer desmesuradamente el tamaño de nuestras ciudades, su
abastecimiento de agua potable se va tornando cada vez más difícil, pues las
cordilleras de donde ésta proviene (en el caso nuestro, la cordillera de los
Andes) experimentan hoy día el franco retroceso de sus glaciares eternos unido
a un descenso sostenido de la pluviosidad. Los glaciares son cada vez más
pequeños y se están derritiendo en todo el planeta, tanto en los Himalaya, como
en los Alpes, los Pirineos o los Andes de América. Los glaciólogos ya lo han
constatado con preocupación en diversas partes del mundo, también en Chile.
Desde Groenlandia e Islandia hasta la Antártida. Casos patéticos se han
observado recientemente en Islandia y en los Alpes, tal como lo ha reportado profusamente
la prensa internacional.
Población
comparativa en los grandes países del mundo.
En China, el país más populoso
del mundo, con una población total de 1.390.080.000 habitantes, la ciudad de
Shanghai (la más populosa) tiene 17.000.000, lo que representa solo el 1,2 % de
su población total; Shenzhen tiene ya una población de más de 8.615.000
habitantes y Hong Kong no le va en zaga con una población de 7.055.000
habitantes para 2017. El Japón tiene hoy una población de 126.746.000 de
habitantes. Su capital Tokio, tiene hoy una población de 39.000.000 de
habitantes, lo que representa el 30.7 % del total. La India tiene una población
total de 1.364.645.000 habitantes y Nueva Dehli, su capital, 26.000.000 de
habitantes con un crecimiento previsto de 10 millones más para el año 2030. De
este modo, su capital representa solamente el 4,7 % del total de su población.
El
problema poblacional en América del Sur.
De la comparación con las grandes
capitales del mundo y de América Latina, brota nítidamente que en América del
Sur la tendencia casi irrefrenable de la mayor parte de sus capitales es a la
formación de megápolis que acumulan entre el 20 y el 35% de su población. El
caso de nuestro país, Chile, parecería ser, al parecer, el más dramático de toda
la América Latina. Nuestra gigantesca capital respecto de nuestra población
total constituye a la verdad un verdadero engendro demográfico. La tercera
parte de la población de Chile vive hoy en su capital, esto es, apretujados en
una superficie de 640 km²!. Aunque no hemos hecho un detallado estudio al respecto,
parecería que Chile vendría a representar un caso dramático en el mundo de hoy en
cuanto a esta desproporción demográfica entre su capital y su población total.
Tal acumulación humana en una superficie tan pequeña, única, plantea y ha
planteado a lo largo de su historia, problemas inimaginables y de todo orden,
mucho más graves que el evidente problema del desplazamiento de la población a
sus lugares de trabajo.
El tamaño desmedido de nuestra capital, Santiago, comparado con otras capitales del mundo.
La capital de Chile, Santiago, alcanza, según el Censo del año 2017, la cantidad de 5,6 millones de habitantes, concentrando hoy (y esto es lo más grave) el 32,2 % de la población total del país. Como contraparte, México (país,) alcanza una población total de 133,4 millones de habitantes y su capital (México DF) alcanza a 8,850.000 habitantes, esto es el 6,65 % del país. Más cerca de nosotros, en América del Sur, la República Argentina tiene una población total actual de 44.072.000 habitantes, en tanto que su capital, Buenos Aires (el llamado “Gran Buenos Aires”), alcanza los 12.806.000 habitantes, lo que representa el 29 % de su población. El Perú tiene una población total de 32.170.000 habitantes y su capital, Lima, alcanza ya los 9.320.00 habitantes, esto es, el 29 % del total. En el caso de Colombia, su población total de acuerdo al censo del año 2018 alcanza los 45.500.000 habitantes, de los cuales 7.150.000 viven en la capital Bogotá, esto es el 15,7 % de su población total.
Fuerte
disminución del área agrícola.
A medida que las ciudades crecen
en infraestructura, superficie y población, se va reduciendo en la misma
proporción el área tradicionalmente destinada a la agricultura que la sostiene,
abastece y alimenta, disminuyendo así cada vez más el área destinada a la
producción agrícola y encareciendo significativamente los gastos de transporte
y traslado de personas, materias primas, productos agrícolas y mercaderías. Es
decir, la proporción del área ocupada por las ciudades versus el área destinada
a la superficie agrícola va en un alarmante aumento, sin visos de frenarse o
detenerse, a pesar de las polémicas políticas estatales de reducción forzada de
su población mediante un estricto control de la natalidad en algunos países,
como es el caso dramático de China o India.
Las
megapoblaciones y el ecosistema.
Merece una breve reflexión
nuestra este tema de las megápolis desde el punto de vista de la conservación
y/o preservación de las especies naturales. Casi por definición, una gran
ciudad es una gigantesca concentración de asfalto y cemento, con escasísima
presencia de áreas verdes (menos del 1% de su superficie total). A diferencia
de muchas capitales europeas, en nuestras ciudades existen muy pocos parques y
nunca, auténticos bosques, capaces de absorber el CO2 de nuestros autobuses y
vehículos. Es decir, las superficies arboladas, productoras de oxígeno, son -digámoslo
claramente- minúsculas. En nuestras calles, donde pululan verdaderos enjambres
de cables eléctricos o de cables de teléfonos, cualquier árbol es prácticamente
considerado un estorbo. Todos hemos sido testigos de las podas inapropiadas (y despiadadas)
que ejecutan los empleados municipales todos los años, contra los árboles que
se yerguen a los costados de las calles. ¿Para qué?. ¡Para “proteger” los
cables!. Son muy pocas las calles de Santiago que ostentan árboles de
consideración, de abundante follaje, grata sombra y apreciable altura. En ellas
mandan, generalmente, los horribles manojos de cables y los postes, no los
árboles. En consecuencia, casi no existen espacios por donde pueda infiltrarse al
suelo, libremente, el agua de lluvias. Todo está literalmente encementado, asfaltado.
La consecuencia es que todos los años, una pequeña lluvia produce enormes anegamientos
en la capital. Si llega a llover mucho en pocas horas, queda la debacle. Si
aquí llegara a llover como en la costa atlántica de Argentina la cantidad de 100
mm en un día, la ciudad colapsaría y quedaría el desastre total. Los sistemas
de captación y drenaje de las aguas lluvias, insuficientes, anticuados o
ineficientes, colapsan todos los años en numerosas arterias de la capital. ¡Y
esto, a veces, con lluvias débiles, de menos de 5 mm. por día!.
Destino de la fauna endémica.
¿Qué ocurre con la fauna endémica
o nativa en estas circunstancias?. Simplemente o no existe (i. e. no ha logrado
sobrevivir a los cambios) o se desplaza a otros ambientes (¡cuando puede
hacerlo!). La excepción a esta regla son los sectores más ricos de la capital,
Santiago, como Vitacura, La Dehesa, Lo Curro, Las Condes, Lo Barnechea donde
vive la gente de mayores recursos del país. Sus calles son generalmente
hermosamente arboladas y provistas de exquisita sombra en el verano. Aquí
suelen anidar varias aves. Curiosamente, hoy es posible ver con frecuencia además
del gorrión (Passer domesticus), picaflores
(Sephanoides sephanoides), zorzales (Turdus falklandii), loicas, (Sturnella loica), tencas (Mimus tenca), tordos (Curaeus curaeus) y hasta tiuques (Milvago chimango) o queltehues (Vanellus chilensis chilensis), además de
chincoles (Zonotrichia capensis) y
tórtolas de varios tamaños en los jardines (especialmente Zenaida auriculata y
Columbina picui). Porque en ellas existen mansiones dotadas de grandes
extensiones de jardines provistos de floridas enredaderas y árboles de sombra,
y sus calles, por lo general, están bordeadas por grandes árboles, generalmente
exóticos, pero de elevada talla y frondoso follaje. Si quiere Ud. formarse una idea
fiel de este tema, visite Ud., recorra, compare y fotografíe las sombreadas calles
de Vitacura, La Dehesa, Lo Curro o Lo Barnechea, con las calles de las comunas
pobres de Santiago como la Pintana, Lo Espejo, o Renca. ¡Parecen calles de dos
diferentes países del globo!: unas, propias de país desarrollado y las otras,
de país subdesarrollado o del tercer mundo!.
¿Desprecio por el árbol?.
Se suele aducir como argumento
probativo el que este aparente desprecio por el árbol propio o característico
del chileno medio y su falta de cuidado, sería producto de una rancia y
ancestral herencia española. Nuestros conquistadores en su gran mayoría venían
de Castilla, Extremadura, Almería, Murcia o Alicante, consideradas las regiones
más secas de España. Regiones resecas donde el árbol era escaso y donde la
madera era usada ampliamente, durante los crudos meses de invierno, para calefacción.
No había entonces otro posible sistema de calefacción!. El árbol natural estaba
así destinado al fuego salvo aquel generoso que daba sus frutos al hombre o al
animal. Este aparente desapego o “desprecio” por el árbol - como se ha hecho
notar por algunos escritores- se hace más notorio en el norte desértico chileno
y ha quedado plasmado en las Oficinas Salitreras de la I y II Región de Chile donde
era raro ver un árbol. ¡El agua era demasiado preciosa para “gastarla” en un
árbol!.
Aspectos positivos ante el
problema planteado. Voces alentadoras que se escucha en el Chile de hoy.
Frente a este negro y oscuro panorama,
ciertamente preocupante y desolador, surgen afortunadamente en nuestro país algunas
iniciativas, aunque muy tímidas aún, para remediar en alguna medida este candente
problema que agita hoy a la humanidad entera: el calentamiento global. Queremos
destacar algunas de ellas, pues ellas alimentan, aunque por ahora solo
tímidamente, nuestra esperanza en la capacidad del hombre de superar esta
crisis y crearse "un mundo mejor" en nuestro propio planeta.
La primera iniciativa es
dar a conocer a la ciudadanía sin tapujos la gravedad del problema que
nos afecta como humanidad. Reconocer la suma gravedad del problema, es ya solucionar
la mitad del mismo. Permítasenos un par de ejemplos.
En reciente entrevista (2019), el
ministro de hacienda de Chile Felipe Larraín Bascuñán señalaba textualmente,
ante la pregunta de un periodista acerca del grado de conciencia que existía en
el país sobre este problema:
“creo que hay una conciencia que no es total, pero que una conciencia
creciente del problema… La gente está cada vez más sensible a estos temas y lo
que tenemos que hacer es relacionar esta sensibilidad con la acción y con la acción
no solo de los gobiernos, sino también de las personas. Creo que el campo está
abonado en el sentido de que el campo está más fértil en términos de la conciencia
ciudadana del problema. Pero no solo hay que preocuparse, hay que ocuparse de
la problemática ambiental”. (cit. en entrevista de los periodistas Patricia
Marchetti y Alfonso González, publicada en Emol, 6 de mayo 2019).
El ministro aludido reconoce que “el cambio climático dejó de ser un asunto
solo medioambiental, es también un problema financiero”. (cit. ibid.). Tal explícito reconocimiento
mediante la voz autorizada de un ministro de hacienda nacional, constituye un
hecho totalmente inédito en Chile.
Conciencia
aún demasiado débil.
Nuestra impresión es que tal
conciencia es aún demasiado débil, y me atrevería a decir, todavía superficial.
En primer lugar, dicha conciencia, aunque incipiente, sólo parece hallarse en
las clases altas o medias de la población. Da la impresión de que es aún muy
escasa o nula en los estratos de menores recursos, acuciados y urgidos por las necesidades
más urgentes del diario vivir.
Por otra parte, tampoco ha
llegado a tocar aún el bolsillo de la gente. Daría la impresión de que, en
nuestro país, la gente no reacciona sino cuando se le toca el bolsillo. Se
fortalecerá, sin duda esta conciencia notablemente, si se agregan medidas
drásticas y aún dolorosas, que afecten severamente el bolsillo de aquellos que
más consumen o gasten. Como, por ejemplo, aplicar altísimos impuestos o
gravámenes al gasto excesivo de agua o al desperdicio o despilfarro de la
misma, o prohibir ciertos excesos de consumo (fijando un máximo per capita), o caducar automáticamente
licencias o permisos de captación de agua no utilizadas hoy y adquiridos solo
por razones de plusvalía económica, o prohibir y/o controlar efectivamente la
realización de sondajes profundos en zonas de extrema sequía o grave penuria de agua (Norte Grande y Norte Chico de
Chile) por cuanto agotan hoy las reservas del futuro.
La Dirección de Aguas de facto no
controla (o no puede controlar) esta situación, tal como lo hemos podido
verificar personalmente en la localidad de Pica, en la Pampa del Tamarugal. Allí
son más los pozos ilegales que los autorizados por la DGA. O la prohibición absoluta
de instalación de industrias o agroindustrias de alto requerimiento de agua
dulce en zonas desérticas o semidesérticas, a no ser que éstas se
auto-abastezcan del agua de mar.
El calentamiento
global: un tema relevante en la educación del futuro.
Por todo lo dicho hasta aquí, crear
y/o fortalecer la conciencia sobre este problema del calentamiento global y sus
graves consecuencias a futuro, debería pasar a ser hoy un tema prioritario en la educación
del país. En la educación nacional, las asignaturas de geografía, historia, educación
cívica, biología, derecho y varias otras afines, este tema debería ser enfocado
como algo fundamental. Porque por el recurso agua y su acceso o dominio, los
pueblos han tenido históricamente cruentas guerras de exterminio. Porque todas
las grandes ciudades de la antigüedad han crecido a los costados o junto a
potentes fuentes de agua; porque gracias a su presencia o ausencia, abundancia
o escasez, se han formado, a lo largo de los últimos milenios, los extensos
desiertos del Norte Grande o los frondosos bosques vírgenes del sur. Porque por
su creciente y acelerada disminución, década tras década, el desierto avanza
implacablemente hacia el sur de nuestro país, como lo han comprobado
científicamente los geógrafos analizando los índices de pluviosidad, y tal como
lo detecta claramente la situación actual de los embalses de agua de la zona
más amagada (Ver infra, gráficos Nº 2 y Nº 3).
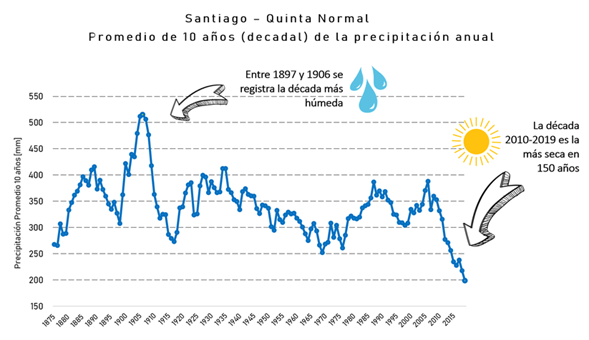
Fig.3. Fuente: Promedio decadal (10 años) de precipitación medido en la
Quinta Normal. Los registros parten en 1866, por lo que el primer valor se
calcula desde 1866 a 1875 (http://blog.meteochile.gob.cl/2019/12/23/la-decada-perdida-la-sequia-sin-tregua-que-golpea-a-chile/.
(Aporte de la Srta. geógrafa Daniela Rivera M. para este trabajo).
Las conclusiones que podemos sacar del examen de este gráfico, son evidentes:
la tendencia a la baja es francamente desoladora. ¿Se frenará el descenso o bajará
aún más?. No lo sabemos, ni tampoco tenemos hoy los medios de pronosticar con
certeza el probable comportamiento futuro, ni siquiera el cercano. Pero esta
tendencia sostenida es de por sí muy preocupante y así lo están viendo hoy los
organismos estatales comprometidos en su
gestión.
Entidad
específica para el control del agua dulce.
El ministro de agricultura de
Chile Antonio Walker, señalaba recientemente: “Estamos viviendo la sequía más grande de la historia de Chile” (3
de marzo 2020). Dada la extrema gravedad de la actual situación hídrica del
país, debería crearse un Ministerio o, al menos, una entidad estatal dedicada específicamente
al estudio y control de la situación hídrica del país, y dotado de amplios
poderes para modificar y modernizar los derechos de agua otorgados a lo largo
de los dos últimos siglos. La actual Dirección de Aguas (DGA), ya no parece cumplir
adecuadamente este rol y, además, carece totalmente de atribuciones para
controlar su uso. O no las ejerce como debiera. Y la primera tarea,
urgentísima, de dicha nueva entidad, sería modificar el Código de Aguas, que
actualmente nos rige, promulgado en dictadura y sin discusión parlamentaria, en
tiempos del gobierno del general Augusto Pinochet en 1981, hoy claramente
obsoleto y anacrónico. El Código ha permitido la adquisición y compra ad aeternum por particulares
(generalmente grandes empresas o consorcios) de derechos de agua en zonas de
interés minero o forestal, separando así arbitrariamente la tierra y el
territorio del agua que lo cruza y lo riega. Por desgracia, el agua ha pasado a
ser un bien transable en el mercado nacional como una mercadería más y quienes
lo adquieren, son aquellos que son son capaces de pagar más a por ella. ¿A
quiénes me refiero?. ¡”A buen entendedor, pocas palabras”!.
Opiniones autorizadas de autoridades y especialistas.
Son numerosas las
opiniones vertidas tanto en la prensa nacional como a nivel mundial sobre el
tema de la penuria de agua, por personeros de diversas disciplinas o connotados
políticos. Estas expresiones revelan el alto grado de preocupación que hoy se
está instalando en el mundo entero y en nuestro país y que, afortunadamente, ya
está permeando en todas las capas intelectuales y políticas de la nación. Recogeremos
aquí solo algunas, a nuestro juicio ilustrativas de lo dicho.
a. La opinión autorizada del Papa
Francisco.
En
un tema como el que nos ocupa, sería hoy pecar de omisión culposa no referirnos
a la opinión del Jefe de la iglesia católica, el Papa Francisco, expresada en su
Encíclica “Laudato sí” del 24 de mayo del año 2015. Esta encíclica
pontificia, está en la línea de las grandes encíclicas papales de carácter
social a partir de la famosa “Rerum Novarum” del papa León XIII
(1891). Documento señero sobre este tema,
de raigambre ecológica y social, que, sin tapujos, ataca el problema de frente
y sin titubeos señalando claramente el camino a seguir. La Encíclica, emanada
de la máxima autoridad de la iglesia católica (sin duda la máxima autoridad
espiritual en el mundo de hoy), nos revela la enorme preocupación del Pontífice
frente al descalabro generalizado que observamos hoy, cuyos alarmantes síntomas
hemos enumerado más arriba. Porque los efectos de la destrucción de los numerosos
medioambientes en que vivimos, repercuten mucho más fuertemente, y con efectos
letales, en las grandes masas populares, máxime las costeras, que no tienen acceso
a protección o defensa oportuna. Ellos, los pobres del mundo no pueden migrar a
otros sitios, si viven a la orilla del mar, y dependen absolutamente de éste
para su subsistencia, expuestos hoy cada vez con mayor frecuencia a huracanes,
tsunamis o –lo que es aún peor- al alza desmedida del nivel del mar que muy
pronto, según los especialistas, engullirá algunas de sus poblaciones. El Papa
Francisco desde Roma, fiel al mensaje de Cristo, muestra en forma descarnada la
gravedad del problema en sus aristas más delicadas y sensibles: el sufrimiento
y la desesperación de los más desamparados.
Un
par de textos suyos nos darán alguna idea de su inquietud:
“Estas situaciones [los
desastres ecológicos descritos más arriba]
provocan el gemido de la hermana tierra que se une al gemido de los abandonados
de mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos lastimado y
maltratado nuestra casa común como en los dos últimos dos siglos. Pero
estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta
sea lo que El soñó al crearlo, y responda a su proyecto de paz, belleza y
plenitud.
El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta
crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando
atender a las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin
perjudicar a las generaciones futuras”.
(Párrafo 53 de la Encíclica Laudato Si´ Ediciones Paulinas,
Santiago de Chile, Junio 2015: 41-42; subrayado nuestro).
Nuestra
“Casa Común”, señala el Papa Francisco en esta notable encíclica, ha sido saqueada y expoliada de sus recursos
en las últimas dos centurias. Ella debe recibir un “mejor trato” en todas
partes, si se quiere evitar el desastre ecológico y demográfico. Lo que exige
el concurso mancomunado en todos los países, de todos los sectores políticos:
de izquierda, centro y derecha, por tratarse de una causa común, de extrema
actualidad y urgencia, y de efectos desgraciadamente inescapables.
Sobre
el tema específico de la escasez de agua, el Pontífice recalca:
“Mientras se deteriora constantemente la calidad
del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este
recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes de mercado.
En realidad, el acceso al agua potable y
segura, es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la
sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de
los demás derechos humanos”. (2015, párrafo
30; énfasis propio del original).
Y
poco más abajo continúa:
“Una mayor escasez de agua provocará el
costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso Algunos
estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir escasez aguda de agua
dentro de pocas décadas, si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales
podrían afectar a miles de personas, pero es previsible que el control del agua
por parte de grandes empresas mundiales, se convierta en una de las principales
fuentes de conflictos de este siglo”.
(2015, párrafo 31).
Ciertamente,
no es nuestra finalidad hoy estudiar esta notable encíclica en profundidad,
pero junto a otros grandes documentos de las Naciones Unidas, como la famosa “Carta de la Tierra” (Earth Charter) del año 2000, ésta ha
pasado a ser un documento referencial imprescindible en el análisis de la
situación presente, así como en sus causas económicas y sociales, señalando nítidamente
los caminos que conducen a su solución. Entre los grandes líderes espirituales del mundo de hoy, descuellac sin duda el Papa Francisco con su voz clara y potente en su nuevo mensaje dirigido esta vez a toda la humanidad. No conocemos ningún otro lider espiritual que haya sido tan específico y claro en su mensaje dirigido a todos los hombres de buena voluntad.
b. El economista chileno Klaus Schmidt-Hebbel.
Leemos en Internet
con fecha 07-03-2019 las reflexiones escritas por el conocido economista
chileno Klaus Schmidt-Hebbel sobre el problema actual que nos aqueja. El autor
es doctor en economía en el MIT de los Estados Unidos y una autoridad en la
materia. Señala el economista que se nos vienen encima, próximamente, tres
“huracanes” (tal como él los llama) que afectarán el escenario global de la Humanidad:
a) La revolución industrial 4.0 (o cuarta revolución
industrial) la que provocará la aparición de una masa de trabajadores
prescindibles por falta de calificaciones.
b) la certeza
absoluta del cambio climático y la destrucción masiva de especies, situación que
pone en peligro la supervivencia de la especie humana. Entre los años 1970 y
hoy, hemos destruido, por actividad humana, la mitad de las especies existentes
en el planeta. De este modo, legamos a la especie humana del futuro un planeta
horrible que pone en peligro a todos.
c) La aparición
creciente de dictaduras populistas en muchos países con el consiguiente peligro
para la existencia de las democracias en el mundo.
Respecto del
inciso b), señala que solo durante el año 2017 se quemaron en Chile 600.000 hás.
de bosque nativo. Medidas más urgentes
que recomienda: acelerar el cambio de la matriz energética y cerrar pronto las
centrales termoeléctricas a carbón. Hasta aquí el economista citado.
c. Lucas Palacios Covarrubias.
Lucas Palacios, ministro de economía del país, ha señalado
hace unos pocos meses:
“Nuestra
capacidad de acumulación de nieve ha ido cayendo en forma progresiva, porque
tenemos que cuidar cada día más el agua porque los embalses nos ayudan solamente
a compensar lo que nos aportan los ríos por los deshielos. Entonces la
invitación a todos los sectores es a cuidar el agua tanto para el consumo
humano como para el productivo porque cada vez tenemos menos agua y es un
recurso riquísimo y necesario para nuestro país”. (28 de
septiembre 2018).
d.
El anuncio del Presidente Sebastián Piñera
sobre la descarbonización del país.
Leo en el noticiero
(5-06-2019) que el Presidente Sebastián Piñera anunció el “Plan de
Descarbonización” del país mediante el cierre de todas las centrales
termoeléctricas para el año 2040.
En Chile existen
hoy 28 centrales termoeléctricas a carbón, las que, en su conjunto, emiten 30
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. De la matriz energética total del
país hoy, el 22,5% es a carbón. Las centrales más antiguas a carbón datan de
hace 37 años.
Anuncia igualmente
el Jefe de Estado con esta fecha el cierre previsible de ocho centrales a
carbón para los próximos cinco años: las más antiguas, entre ellas Puchuncaví
[Ventanas], Tocopilla y Coronel para el próximo año 2024. De aquí a cinco años,
se cerrarían las siguientes ocho centrales a carbón: en Iquique, una; en
Tocopilla, cuatro; en Puchuncaví, dos, en Coronel, una y otra en Huasco. La
central de Iquique debe cerrar en mayo 2020, Puchuncaví en noviembre 2020,
Tocopilla, Mayo 2024. El objetivo -señala el presidente Piñera- es
descarbonizar la totalidad de la matriz energética del país para el año 2040. Esto
traerá cesantía, dijo, y habrá que buscar otras fuentes de trabajo para esa
gente, pero hay que priorizar el bien mayor que es el bien ambiental.
Son éstas, sin
duda, buenas noticias para el país, pero aún insuficientes si se quiere cumplir
la meta señalada para el año 2040. ¡Extrañamente, este
auspicioso anuncio presidencial nos llega justo el mismo día en que se anuncia
el inicio de actividades de una nueva central a carbón de la empresa francesa
Engie, filial de SING, en Mejillones!. ¿Paradoja, enajenación o absurdo?. Este hecho, en todo caso, deja en evidencia la falta de coordinación de las
políticas públicas.
e. En otros países.
También
recientemente (04-06-2019), Finlandia, uno de los países más avanzados del
mundo en esta materia, anuncia que para el año 2035 su matriz energética estará
totalmente libre de carbón usando solamente energías limpias. Alemania, en
cambio, al igual que Chile hoy, se ha fijado el plazo del año 2040 para descarbonizar
todas sus fuentes de energía. El problema ad
portas es que tales fechas nos parecen hoy muy tardías, dada la urgencia
que requiere el remedio.
La penuria de agua para el regadío en el Norte agrícola de Chile.
En el Cuadro que
presentamos a continuación se muestra la situación de algunos de los embalses
en la zona agrícola más seca de Chile. Hoy día existe en el país un total de
sesenta embalses. Fueron construidos a lo largo de los años para acopiar el
agua que se vierte en los ríos y poder controlar su caudal para entregarlo,
medido, al uso domiciliario o a la agricultura local. La capacidad actual
(2019) de éstos para acopiar el agua para el riego es un indicio patente de la
escasez de pluviosidad que ha caído en la zona montañosa respectiva en forma de
nieve.
Situación hídrica de
algunos Embalses, los más afectados, (de la IV y V Región del país) al mes de mayo
2019:
Gráfico
Nº 1.
|
Nombre
Embalse.
|
Comuna
|
Déficit
de agua
|
|
Embalse Cogotí
|
Combarbalá
|
-74%
|
|
Embalse La
Paloma
|
Monte Patria
|
-90%
|
|
Embalse Huintil
|
Illapel
|
-94%
|
|
Embalse Peñuelas
|
Valparaíso
|
-91%
|
Fuente: Boletín Hidrológico del Ministerio de Obras
Públicas, Nº 493.
Hoy día (marzo
2020), la situación es bastante más dramática, a causa de la escasa
precipitación caída durante el año 2019 en las zonas donde existen embalses. Durante
el año 2019 en nuestra zona (Las Canteras, Chicureo) solo cayeron 65 mm.
(compare con Gráfico Nº 3, abajo).
Contrasta esta situación fuertemente con la
gran cantidad de agua caída en las regiones sureñas, desde la X a la XII Región, áreas donde no existen embalses porque no se
necesitan.
Incidencia de los incendios forestales.
La confluencia de las
numerosas variables aquí analizadas (sequías prolongadas, calentamiento global
expresado en la elevación de la temperatura media, tala de bosques, etc.), ha
traído consigo otra espantosa plaga de nuestro tiempo: la propagación de
incendios forestales cada vez más devastadores. En los grandes bosques, se
acumulan por miles, además de los árboles vivos, los que han caído y están
secos, sus ramas y sus hojas secas. Estos materiales constituyen “la mejor “pólvora”
para la propagación del fuego. California, en los Estados Unidos, ha conocido
en el año 2018, el peor incendio de su historia, el llamado “Camp Fire”, que cobró 94 vidas humanas y
consumió completamente 6.713 viviendas (Cfr. Alexander Kurtis, Ravani, Sarah y
Aliday Erin, en California Chronicle,
10 noviembre 2018). El año anterior, en octubre del año 2017 se habían quemado
en el Norte de California, más de 86.000 ha. de bosques. (Cfr. The New
York Times, “Wild fires sweep across
northern California”, October 10, 2017).
En nuestro país,
Chile, en el año 2017 se quemaron en la
zona centro-sur, 587.000 ha de bosque, tanto nativo como foráneo (pinos y eucaliptus).
Y en el año 2019, la región der Aysén (Cochrane, sector Colonia Sur) vivió su
peor catástrofe al quemarse más de 11.000 ha de bosque nativo. Fue la peor catástrofe
ocurrida en Aysén después del terrible incendio del verano de 1998 cuando fueron consumidas más 30.000 ha por el fuego.
En la región de la
Araucanía los incendios forestales y su área de devastación se ha triplicado en
2019 en comparación con el año 2017. Las autoridades sospechan que se trataría,
en su mayoría, de incendios intencionales provocados en la zona de conflicto
mapuche contra las instalaciones de colonos o de las compañías forestales en
tierras que pertenecieran antiguamente a las comunidades indígenas. (Cfr. “Emergencia incendios forestales 2017”,
Informe publicado por Daniel Barrera Pedraza, marzo 2017, Centro de información
silvo-agropecuaria CIS, ODEPA. Santiago de Chile).
Entre los meses de
junio 2018 y julio de 2019 se quemaron
en Chile casi 80.000 ha de bosques y matorrales, siendo el doble de las
registradas en el período anterior de 1 año (Fuente: CONAF, 4 d Julio 2019).
¿Por qué ocurren estos devastadores incendios en Chile?.
“De acuerdo a Marc Castellnou, especialista
en análisis de incendios forestales de la Unión Europea, los eventos ocurridos
en Chile centro-sur entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2017 en los meses
de enero y febrero de 2017, constituyeron una “Tormenta de Fuego”. (Cita
textual del técnico Daniel Barrera Pedraza, en trabajo citado más arriba).
El mismo experto señala,
en su trabajo de 2017 que “Chile es uno de los países más vulnerables
del mundo a los efectos del cambio climático según el Grupo
Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPPC por sus siglas
en inglés), donde las más claras manifestaciones tienen que ver con eventos
extremos, como sequías o lluvias intensas, gatilladas por manifestaciones
meteorológicas (cit. ibídem; énfasis
nuestro).
Sumatoria de efectos destructores.
A los efectos del
calentamiento global general con fuerte alza de la temperatura en los meses de
verano (diciembre-marzo), se suman los efectos concomitantes de vientos muy
intensos o huracanes, muy baja humedad relativa del aire (i.e. extrema sequedad del aire), escasa
nubosidad, vientos costeros cálidos procedentes del sur, acumulación de hojarasca
y vegetación reseca en los bosques, incremento del estrés hídrico en la vegetación, por efecto de la grave
sequía prolongada acumulada por más de una década.
Según el
especialista francés Castellnou que ha seguido muy de cerca todo lo ocurrido en
Chile, “no hay país en el mundo que sea capaz de enfrentar, solo, una
emergencia de este tipo”.
Observaciones in situ de los efectos
visibles de la sequía prolongada de la zona central de Chile.
Mi lugar de
observación es la zona en los lomajes bajos del cerro llamado “El León”, o por
otros “Pan de Azúcar”, que alcanza una
altitud de unos 120 m sobre el valle. Se ubica en el km 16 de la Carretera San
Martín o autopista Los Libertadores, inmediato al pueblo artesanal de Las
Canteras, Comuna de Colina, Región Metropolitana (coordenadas geográficas: 33º
18´ 31´´ S, y 70º 41´ 58´´ W).
En este lugar,
donde resido desde hace dos años, hemos podido presenciar los efectos visibles
de la prolongada sequía que afecta a esta zona del centro del país. Nuestras
observaciones son fruto de la observación frecuente de la vegetación del sector
de lomajes del cerro “El León”, durante los años 2019 y 2020, las que han
quedado apuntadas en detalle en nuestros Diarios de Campo, (vols. 100 y 101).
Resumiremos nuestras
observaciones en los siguientes puntos.
Situación
de la vegetación arbórea y arbustiva.
LLLas dos únicas especies arbóreas autóctonas existentes
en nuestra área de observación son el algarrobo (Prosopis chilensis) y el espino (Acacia caven). Son ejemplares típicos del bosque esclerófilo de la
zona central de Chile. A pesar de tratarse de plantas xerofíticas,
acostumbradas a largos períodos de sequía, nos ha llamado la atención la gran cantidad
de ejemplares muertos o moribundos de ambas especies, tanto en las faldas del
cerro como en los planos adyacentes donde aún se conserva la flora nativa. (Ver
Figs. 1, 2 y 3, abajo). Sus tristes despojos se ven por todos lados y se yerguen
aún enhiestos como testimonio de la reciente catástrofe.
No se
observa en parte alguna renovales o ejemplares nuevos, de pequeña talla, que pudieran
augurar un posible repoblamiento futuro. Hoy, evidentemente, ambas especies carecen
de propagación natural en este ecosistema. Téngase presente que, desde hace más
de 30 años, ya no se presentan aquí (como antaño) hatos de cabras, grandes consumidores
de la vegetación y sus semillas. El área está cerrada.
En el
caso de los arbustos, un síntoma elocuente es la escasísima floración observada
en la primavera del año 2019 en la mayoría de las especies arbustivas endémicas
como Flourensia thurifera (“incienso”),
coralillo (Lycium chilense), quisco chileno
(Echinopsis sp), Pircún (Anisomeria littoralis), Colliguay (Colliguaja odorifera) o romerillo (Baccharis sp). A la vez, hemos podido observar en las plantas
de espino (Acacia caven), una escasa floración,
seguida de una escasa cantidad de frutos producidos (llamados vulgarmente
quirincas), siendo éstas, a la vez, de muy pequeño tamaño. Es la obvia respuesta
de la planta ante el agudo stress hídrico actual. (Vea sobre este doloroso
tema, el artículo: “En la senda de la
extinción: el caso del algarrobo Prosopis chilensis (Fabaceae) y el bosque
espinoso en la región metropolitana de Chile Central”, de los autores Carlos
Valdivia y Cristián Romero, en la revista Gayana,
Botanica, vol. 70, Nº 1, 2013.
A
continuación, presentamos, a título de ejemplo, algunas imágenes ilustrativas
del estado crítico de la vegetación en las laderas que miran al poniente del
cerro “El León”, junto al pueblo de Las Canteras.
Fig. 4. A unos 100 m de altitud sobre la planicie, se conserva un pequeño bosquete
natural intocado, formado por espinos, incienso, colliguay, romerillo, quisco y
escasos ejemplares del pirquén. La mayor parte de los espinos del sector ha muerto y sus cadáveres se alzan aún sobre
el suelo. (Foto H. Larrain, 7/03/2020).
Fig. 5. Los escasos espinos sobrevivientes, se hallan cubiertos de la planta epífita
conocida como quintral o quitral (Tristerix
tetrandus), planta parásita que termina por ahogarla y destruirla. (Foto H.
Larrain, 7/03/2020).
Fig. 6.
En este bosquete, un único ejemplar centenario de algarrobo (Prosopis chilensis) sobrevive entre los
espinos muertos o moribundos. Este año 2020, por primera vez, no produjo frutos
(vainas), y muestra hoy un diminuto y débil follaje entre sus ramas muertas. (Foto
H. Larrain, 7/03/2020).
Fig. 7. Triste
ejemplar del arbusto conocido en la zona como “incienso” (Flourensia thurifera). Esta planta suele presentar, en años normales,
grandes y vistosas flores amarillas que atraen a multitud de insectos (en
especial bupréstidos, ápidos y véspidos). Este año 2020 apenas produjo 3 a 4
flores y no vimos insectos en ellas (Foto H. Larrain, 7/03/2020).
Foto 8. Desolador aspecto de las laderas del cerro
“El León” que miran hacia al poniente. Paisaje desolador tras casi 5 ½ meses sin
lluvia alguna. La última precipitación en nuestra zona, en forma de suave
llovizna, alcanzó solo a 0.1 mm y ocurrió el
1 de octubre de 2019, monto mínimo que apenas humedeció el suelo (Foto
H. Larrain 7/03/2020).
Actividad y efecto de la presencia de roedores.
Conejos (Oryctolagus
cuniculus) y ratones (Abrocoma
bennetti) parecen haber emigrado o disminuido sensiblemente su número, por falta
de alimento. Hemos observado, sin embargo, que, a falta total de alimento
fresco, escarban éstos por todas partes el suelo en busca de raíces
comestibles, o han atacado diversas plantas, royendo sus tallos y cortezas
tiernas. Así, hemos detectado tallos de algarrobos juveniles e incluso plantas
de naranjo y limoneros de los jardines, comidos por ellos. Los tallos, así
despojados de su xilema transportador de la savia, terminan por secarse en
breve tiempo.
c. Situación de los pastos. En las laderas del cerro “El León” la teatina,
que en años lluviosos solía alcanzar fácilmente una talla 1 m o más, el pasado
año 2019 apenas creció hasta una altura máxima de unos 25 cm. secándose muy
pronto. Si bien este hecho constituye un freno efectivo ante posibles incendios
es, por desgracia, indicio cierto de una sequía francamente preocupante.
El problema mapuche en el contexto de la pérdida creciente de sus ecosistemas.
Si agregamos a
este cuadro ya de por sí desolador, la ya probada intencionalidad de la gran mayoría
de los incendios en la zona de la
Araucanía (no pocas veces, provocados en forma simultánea), como expresión de
la rebelión de grupos mapuches contra el gobierno nacional y las compañías forestales,
consideradas por ellos como usurpadoras de sus tierras, obtenemos que el
problema se agudiza en alto grado y se vuelve casi incontrolable. A la quema casi
diaria de maquinaria forestal y camiones con madera, por grupos rebeldes mapuches,
en represalia –según señalan sus líderes, como la agrupación Arauco-Malleco-
contra la ocupación de sus tierras por parte de las empresas forestales, se
agrega ahora este procedimiento inédito y altamente explosivo de reclamo de
tierras: el incendio premeditado de los bosques de pinos y eucaliptus en las
regiones IX y X.
La expresión usada
por el experto Castellnau “tormenta de
fuego”, queda en realidad corta ante los hechos que están ocurriendo en la
Araucanía desde hace más de diez años. Hechos que, en lugar de disminuir, se han
visto incrementados en los últimos 3-4 años.
Corolario.
No quisiéramos ciertamente
pasar aquí por un “profeta de males” o “profeta de desdichas” (“mànti kakòn” según decían los griegos),
pero creemos que se hacen necesarias serias investigaciones para descubrir
quiénes están detrás de estos incendios y sus reales intenciones. Son grupos
organizados que actúan en la oscuridad y cubren sus rostros con capuchas. Hay
que desenmascarar a los que están hoy “atizando con bencina el fuego”, ya
encendido, en la Araucanía chilena. So pretexto de defender la causa indígena y
sus legítimas reivindicaciones -de cuya justicia ciertamente no dudamos-, se
puede destruir -o se está ya destruyendo- en forma inconsciente el propio hábitat y sus ya
debilitados ecosistemas.
De
no actuarse a tiempo, controlando esta situación mediante medidas reales y
efectivas de mejoramiento de la educación y las condiciones de vida y salud del
pueblo mapuche, empoderamiento político de la etnia mapuche mediante el acceso
al Parlamento de sus verdaderos líderes y el combate inteligente y eficaz a la
insurgencia radical ya existente, la situación en esta región de Chile –la más
pobre del país- se tornará muy pronto caótica e incontrolable. Y los primeros
afectados, por desgracia, serán las propias comunidades mapuches habitantes en
la zona y sus fuentes de trabajo, a las que sectores más conservadores del país
empiezan hoy a tildar como “instigadoras de la insurgencia”, o provocadores de
la rebelión.
Se
debe evitar a toda costa esta peligrosa generalización (que solo provocaría más
violencia), pues la inmensa mayoría de la población mapuche es pacífica y solo
reclama con sobrada razón el mejoramiento de sus pésimas condiciones de vida y
salud. En efecto, el contraste entre el modo de vida de los hacendados y las
compañías explotadoras del bosque de la zona, (ampliamente favorecidas por la
aplicación del Decreto 701 del gobierno militar a partir del mes de octubre
1974) con el medio rural, en su mayor parte de origen mapuche, es tan descarado
y violento que constituye un verdadero insulto a la convivencia de la comunidad
nacional.
La
zona de las grandes plantaciones forestales del país corresponde, exactamente,
al área más pobre y desamparada de Chile. ¿Simple casualidad?. ¿Es esto éticamente
aceptable?. ¿Podemos quedarnos tranquilos ante esta ostentosa desigualdad,
fomentadora cierta de odiosidad, rebeldía y ánimo de desquite?. Reflexionemos
por un momento en los cruentos hechos ocurridos recientemente (año 2019) en la
localidad mapuche de Temucuicui y en la zona de Collipulli y “aprendamos a
leer” su significado en términos de rebeldía y anhelos insatisfechos de una mayor autonomía.
Medidas urgentes.
Urge
tomar medidas efectivas, tanto económicas como educativas y de salubridad, para
corregir este lamentable yerro que se viene arrastrando por lo menos desde la
época del Libertador O´Higgins. Nuestro prócer ingenuamente creyó, en su
momento, que los indígenas eran y debían ser, -a partir de la independencia- considerados
como “ciudadanos libres” (es decir, ya no más “indios”), pero jamás imaginó el grado
de postración a que les conduciría con el tiempo la política de la asignación
de las mercedes de tierras que implantaron sus sucesores (el Presidente Manuel
Montt y el gestor de la “Pacificación de la Araucanía”, el general Cornelio
Saavedra).
Nuestra reflexión final.
Hemos
querido iluminar las dos preguntas que se nos hizo al principio, con el
análisis de multitud de otros aspectos que, a nuestro juicio, deben
considerarse parte significativa de un mismo contexto. Es la conjunción de todo
lo que está ocurriendo hoy, en el mundo entero, - y que hemos apuntado más
arriba- lo que ha llevado a la destrucción acelerada de los ecosistemas y a la
extinción masiva de especies vegetales y animales. No podemos separar lo puramente
biológico, de lo demográfico, lo político, social y económico tal como sucede hoy en
nuestro mundo. Todo se encuentra tan unido y entrelazado entre sí, que una decisión
aparentemente tan solo política, (v. gr. tomada en Brasil, en Francia, Turquía
o Australia), lleva inexorablemente a consecuencias ecológicas, sociales, demográficas
o aún políticas de resonancia internacional.
Tal
como antaño en nuestro planeta existió una vez la Pangea, antes de la división
en continentes diferentes, -como nos enseñan los geólogos-, hoy existe una única
gran comunidad humana de destino: la Humanidad. Lo que ocurre en un país,
repercute hoy, de inmediato, merced a las redes sociales de difusión de las
noticias, en todo el universo. Así como, también –afortunadamente- las medidas paliativas o curativas que se
tomen hoy en un país ante las consecuencias del cambio climático, el calentamiento
global y la falta de agua, podrán sin duda influir poderosamente en la toma de
decisiones en otras comunidades humanas.
Ponemos,
pues, nuestra firme esperanza de que los líderes de la Humanidad respondan por fin los gravísimos desafíos ambientales del
momento, que ella misma, por su incuria, su desidia o su malicia ha inferido a
la Naturaleza, madre nutricia del género humano.
Aún es posible una reacción.
No
quisiéramos cerrar estas líneas tan cargadas de dolor, sin entregar un mensaje
de esperanza. Aún no está todo perdido. Ni tampoco debemos darnos por vencidos.
Este año 2020 es el plazo fatal convenido
por el Acuerdo de Paris del año 2015 para que los países firmantes pongan en práctica
sus conclusiones y recomendaciones, si se quiere ser fiel al ideal de mantener bajo
la línea de los 2º C el alza de la temperatura del planeta.
Aún hay una luz visible en el extremo del
túnel. Luz tenue, pero aún perceptible. Antonio Guterres, Secretario General de
las Naciones Unidas, decía al respecto en marzo del año 2019:
“Al mundo le quedan solamente dos años
para actuar contra el cambio climático si quiere evitar consecuencias
desastrosas” (Cf. Noticias “El Mostrador”,
Internet, 23 de marzo 2019).
Nos
permitimos aducir aquí, para terminar, un par de textos que nos señalan el
camino a seguir: mantener siempre
férreamente la esperanza y la voluntad de actuar. El primero, procede del Dalai Lama, filósofo y pensador budista
tibetano:
“La
tragedia debe ser utilizada como una fuente de fortaleza. No importa qué tipo
de dificultades tengamos, o cuán dolorosa sea nuestra experiencia, si perdemos
la esperanza ese es nuestro verdadero desastre”. (en
Internet, frases célebres del Dalai Lama).
El
segundo, procede de la pluma del filósofo y poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe
y apunta:
“Es ist nicht genug zu wissen, man muss
auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen…man muss auch tun”.
Traducido del alemán: “no es suficiente saber, también se debe
aplicar, no es suficiente querer…se debe también actuar”. (En Internet https..// www.
goodreads.com).
Ambos
textos hablan por sí mismos; no necesitan mayores comentarios. Ellos nos deben
hacer reflexionar profundamente para en seguida actuar en consecuencia, cada uno
en su propio medio o ambiente (familia, barrio, pueblo o ciudad).
------------------------------------------------------
COMENTARIO ACTUAL (Notas agregadas el 27 de septiembre 2023).
Solo agregaremos hoy unas cuantas reflexiones que surgen del análisis de los acontecimientos históricos más recientes (2021-2023).
1) La ola de gigantescos incendios provocados por las altas temperaturas, en diversas regiones del planeta, no ha disminuido en el planeta, sino ha aumentado peligrosamente. Canadá, Grecia, Estados Unidos (California) y constituyen hoy ejemplos dramáticos.
2) La guerra entre Rusia y Ucrania, desatada tras la invasion rusa del día día 24 de Febrero de 2022, lleva ya cerca de 600 días sin visos de término. El grado de destrucción operado por los drones, obuses y bombas en ciudades, bosques y campos de cultivo es inimaginable. Y sus consecuencias ecológicas y sociales no han sido aún evaluadas. Lamentablemente, tampoco se vislumbra por ahora el fin de este desastroso conflicto armado que ya ha cobrado cientos de miles de víctimas, civiles y militares.
3). Países isleños de escasa altitud sobre el nivel del mar, ya han comenzado a ser evacuados por el alza sostenida del nivel del océanos, causado por el deshielo a su vez motivado por el calentamiento global en los glaciares y las zonas polares. Es el caso de varias islas del archipiélago de Salomón, como la isla de Taro en el Pacífico. La ciudad de Venecia se inunda ahora periódicamente y ya hay planes para crear gigantescas barreras de contención para evitar su inundación definitiva.
4. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterrres recientemente declaró: "La era del calentamento global ha termindo. Ahora es el momento de la era de la ebullición global" (27 julio 2023). Palabras terroríficas que nos deben hacer reflexionar. Las Naciones Unidas señalan que el mes de julio 2023 ha sido el mes más cálido en la historia de la humanidad. Carlos Buentempo, director del Servicio de Cambio Climático Copernicus señaló en el reciente mes de julio 2023: "Las emisiones antropogénicas (generadas por el hombre) son la causa última de estos aumentos de temperatura". Guterres ha declarado tras tener conocimiento de estos datos: "Los líderes (de las naciones) deben liderar. Basta de excusas. Basta de esperar a que otros se muevan primero".
5. Guterres ha enfatizado que los países "están muy lejos de haber cumplido sus promesas y compromisos adquiridos" en la última cumbre sobre el cambio climático (COP27), reunida en Egipto, en Sharm el Sheikh, entre el 6 y 18 de noviembre 2019. El compromiso de reducir las emisiones de CO2 en un porcentaje significativo, no se ha cumplido por la mayoría de los países altamente contaminantes. Y esto es grave.
6. Durante los últimos meses (Mayo-fines de Septiembre 2023) hemos asistido a un incremento importante de las lluvias en Chile, como efecto directo del "Fenómeno del Niño". Es probable que este año 2023 muestre un pequeño superavit de aguas lluvias, con respecto a la media histórica nacional. Ello representa, sin lugar a dudas, un enorme alivio para la agricultura nacional y la situación de los embalses. ¿Se tratará tan solo de "un veranito de San Juan" en medio de la evidente tendencia general a la sequía?. Es posible que solo se trate de un alivio pasajero en una acentuada tendencia francamente negativa que ha durado ya 14 años consecutivos. Ojalá estemos errados. Muy pronto lo sabremos.
7. Ojalá que las autoridades de la Nación tomen hoy las medidas necesarias para enfrentar un futuro muy incierto administrando sabiamente el recurso agua y castigando severamente su despilfarro, máxime en las ciudades. Nuestras grandes ciudades asfaltadas deberían aprovechar los períodos de inundaciones para acopiar, en gigantescos reservorios subterráneos, el exceso de agua caida en el inviermo. Tal como somos hoy capaces de construir gigantescos estacionamientos subterráneos de numerosos pisos para albergar miles de vehículos motorizados, se sugiere construir inmensos embalses subterráneos que permitan retener una enorme reserva de agua para alivio durante los dramáticos períodos de sequía subsiguientes. Aprendamos las lecciones que nos da la historia: Petra, (siglos VI A.C. - I D.C.) en la Jordania actual, la ciudad capital de los Nabateos, en pleno desierto, aprovechando las lluvias eventuales, supo construir enormes reservorios subterráneos para auto-abastecerese en caso de guerras o de sequías prolongadas.
Otro tanto supo hacer la fortaleza judía de Masada (siglo I D.C.), para resistir por largo tiempo los embates de las legiones romanas. Una vez más, se comprueba que la historia es "maestra de la vida" como solía decir Cicerón ("historia magistra vitae").
No se observa indicio alguno de que se inicien períodos francamente lluviosos en un futuro cercano y debemos, más bien, prepararnos para el peor de los escenarios: la sequía.. .
Como corolario. podemos concluir que el espectáculo actual de la respuesta humana ante este flagelo del calentamiento global es no solo desolador, sino francamente irresponsable. Nos encaminamos al abismo creyendo ingenuamente que se producirá un milagro...Tal es la irresponsabilidad de muchos de los grandes líderes mundiales y de las grandes Empresas Transnacionales, con muy escasas excepciones.
(Dr. Horacio Larrain Barros, pueblo de Las Canteras Región Metropolitana (Chile), 9 de marzo de 2020; con un comentario final redactado en septiembre 2023).







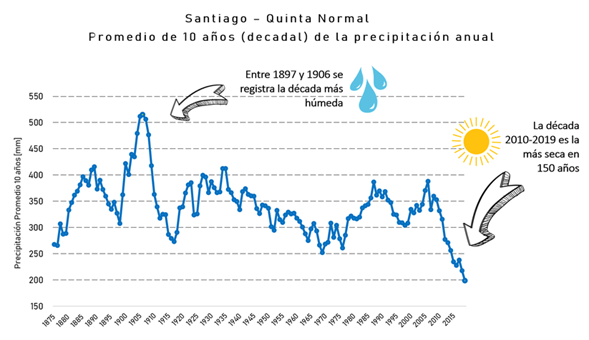




































.jpg)





