 Fig. 1. El título del reportaje reza: "aseguran que Central Pacífico será la más moderna y eficiente". El Gerente de la Termoeléctrica trata de convencer sobre la modernidad del sistema.
Fig. 1. El título del reportaje reza: "aseguran que Central Pacífico será la más moderna y eficiente". El Gerente de la Termoeléctrica trata de convencer sobre la modernidad del sistema. Fig. 2. El resto del reportaje al gerente general de la Nueva Central Termoeléctrica , que pretende instalarse al sur de Iquique, frente al protegido "oasis de Niebla de Alto Patache".
Fig. 2. El resto del reportaje al gerente general de la Nueva Central Termoeléctrica , que pretende instalarse al sur de Iquique, frente al protegido "oasis de Niebla de Alto Patache".Un lobby gerencial a toda máquina.
Centrales operadas a carbón: siempre lo mismo.
Ambas centrales serán operadas con carbón bituminoso. La edición de la "Estrella de Iquique", del día 27 de Marzo de este año 2011, trae un reportaje completo en que se entrevista a la nueva Directora del Servicio de Evaluación Ambiental (ex CONAMA), Srta. Ximena Cancino, al Gerente de la futura "Central Pacífico", Señor Miguel Ortiz, y a un biólogo de la Universidad Arturo Prat, profesor Cristian Carrasco. También se aporta breves declaraciones del abogado Lorenzo Soto, que se ha distinguido por defender comunidades amagadas por otras poderosas Termoléctricas en Chile.
El peso específico del reportaje: las declaraciones vertidas por el Gerente.
Si sopesamos el contenido, importancia dada y peso específico de las declaraciones allí emitidas, tal cual nos las ofrece el matutino "La Estrella", se hace demasiado evidente el sesgo de la publicación, que de este modo induce obviamente al lector a preferir una opinión sobre la otra. Ciertamente no hay ecuanimidad alguna. Es el peso de la autoridad (en este caso del SEA) o de la Gerencia del Central Pacífico, versus débiles, imprecisas y claramente matizadas o desdibujadas) declaraciones de biólogos o abogados, con textos incompletos o sacadas de su contexto. ¿Sutileza del periodista o del director del periódico?.
Bisturí en mano: exégesis de un texto.
En los párrafos que siguen, iremos analizando con bisturí las declaraciones de algunos personeros, muy en particular las del ingeniero a cargo de la futura "Central Pacífico", señor Miguel Ortiz . Significativamente, se ha dado a éste, de lejos, la mayor importancia y peso en el "Reportaje del Domingo", del Diario La Estrella" de Iquique (27 de Marzo, páginas R17 a R23) concediéndole dos páginas completas del Reportaje de sólo 6 páginas. Un tercio fue amplia tribuna para la Central Pacífico y su portavoz. . ¡Qué raro!. ¿Por qué será?. En cambio, las declaración de los biólogos Cristian Carrasco o Arturo Neira aparecen desleídas, oscurecidas y han sido claramente minimizadas por el léxico del periodista. Ni siquiera se aporta allí sus declaraciones textuales. El "manejo" o manipulación periodística -mal disimulada- es aquí demasiado evidente para un lector sagaz.
Análisis descarnado de las declaraciones del responsable de la Termoeléctrica.
Creemos indispensable, por tanto, proceder a realizar la tarea de hacer "exégesis de los textos", al menos al tenor del diario en cuestión, para desenmascarar y dejar en evidencia las verdaderas intenciones ocultas tras declaraciones de tono tan conciliador, tan propio de una actitud "amigable con el medioambiente", como dicen hoy eufemísticamente los defensores de las emisiones tóxicas de las fundiciones o centrales termoeléctricas. Podremos comprobar, tras la exégesis practicada por nosotros, que estamos a años luz de un verdadero y auténtico desarrollo y de un verdadero y auténtico aprecio y cuidado por la naturaleza y el ecosistema. Lo demostraremos aquí.
¿Prejuicio ciudadano o juicio bien formado?.
1. El Señor Ortiz, en este reportaje, habla una y otra vez del "prejuicio" ciudadano, aludiendo a la posición mayoritaria de la comunidad iquiqueña, contra la proliferación de este tipo de centrales termoeléctricas. Y señala que ese "prejuicio" se basa en los "esteoerotipos" de viejas centrales de más de 30 años de antigüedad. Nos preguntamos, sorprendidos, si esto es "prejuicio" como el lo señala, o más bien un "juicio bien fundado" en la experiencia catastrófica de todas las Centrales, sobre todo las de ENDESA, que vienen operando en nuestro país desde hace mucho tiempo.
Analicemos sus palabras:
Más de 40 años de experiencia en gestión de Termoeléctricas.
a) Se indica allí que este ingeniero hace más de 40 años que ha laborado en Centrales Termoeléctricas a carbón. De donde deduciremos, sin discusión, que el supo y conoció perfectamente de la contaminación que el mismo ha contribuido, como Gerente de Planta, a producir y difundir en los cielos del Brasil y otros países, donde dice haber trabajado por años. Nos gustaría muchísimo recoger las opiniones de los lugareños, allí donde dichas Centrales fueron instaladas, para conocer su verdadera opinión sobre la "limpieza" de tales Centrales y sus "impecables" emisiones a la atmósfera. Es más que probable que nos encontremos con más de alguna desagradable sorpresa.
b) Señala Ortiz que su Proyecto "no tiene un mínimo impacto en el ecosistema". Leo aquí que quiso decir, suponemos, que no tiene "el más mínimo impacto en el ecosistema", es decir, su impacto sería igual a cero. Si tal fuera el caso, sería algo maravilloso. Pero veremos por desgracia que no es el caso, ni mucho menos. Sus propios dichos lo contradicen cuando da los % de contaminación esperables de su Central.
¿"Altas exigencias" o serios Informes de un daño ambiental previsible?.
c) Señala Ortiz que las objeciones sólo se deben "a las altas exigencias que hoy impone la Ley a las nuevas centrales" que quieren instalarse. La verdad completa es muy diferente. Muchos organismos, entre ellos el "Centro del Desierto de Atacama" de la Universidad Católica de Chile, en un voluminoso Informe, plantearon a la CONAMA numerosas observaciones al Proyecto precisamente por los daños claramente previsibles al ecosistema, tanto terrestre como marino.
¿Interesa realmente a la Empresa evitar toda contaminacion?.
d) Habla el reportaje de un "extremo cuidado del sector inversionista" por evitar la contaminación. Si dicho "extremo cuidado" lo llevara realmente al extremo, esto es a garantizarnos una contaminación cero en todos los pasos de su futura Planta termoeléctrica (humos de chimenea, cenizas, transporte, descarga, y depositación), seríamos nosotros los seres más felices del mundo y bendeciríamos la llegada de este "ángel guardián celestial" del futuro desarrollo. Pero tampoco es así, lamentablemente, como el mismo lo dice al ofrecer, en el reportaje, cifras de detalle de los porcentajes de emisión que sus sistemas no pueden, no logran, o no quieren abatir hasta cero.
Desconocimiento de los vecinos ecosistemas terrestres protegidos.
e) Señala el ingeniero en cuestión, en referencia a la existencia de vegetación y fauna, que el visitó ya siete veces la zona donde será instalada la Central y no ha encontrado "ni una flor, ni siquiera un yuyo...y si hay una concepción de defensa, veamos la fauna que existe...; hemos estado en [su] búsqueda y no la encontramos.". ¡Qué ingenuidad más grande!. Por cierto que en esa zona de la terraza litoral árida, entre los 0 m. y 40 m. de elevación, salvo ejemplares del lagarto costero Microlophus quadrivittatus (Tschudi, 1845) que corre entre los roqueríos, y pequeños dípteros que pululan entre los huiros, no hay prácticamente otra flora ni fauna terrestre.(No hablemos todavía de la fauna y flora marinas).
Pero olvida nuestro buen ingeniero, amante de la naturaleza, que el entorno de influencia real y efectiva de sus humos y cenizas, todos elementos en extremo volátiles, (tanto que se habla de "material particulado") es muchísimo mayor que la superficie de sus instalaciones en torno a sus cierres de malla. ¿Sabía el señor ingeniero que los humos que producirá y el polvo de cenizas que se levantará, volarán rumbo Norte, por muchas decenas y cientos de kilómetros, infectándolo todo a su paso, e incrementando el daño ya constatado hecho por Centrales precedentes (Mejillones, Tocopilla, Patache)?. ¿Lo sabía?. Y si lo sabía,- como debió saberlo- , ¿por qué no se refiere a ello?. Este hecho, evidente e incontrovertible, se calla.
Un ecosistema prístino, mantenido por la camanchaca costera.
f) El daño al ecosistema lo constataremos claramente arriba, en las cimas de los cerros de la Cordillera de la Costa, entre los 400 y 850 m de altitud, allí donde hoy sobrevive con dificultad un notable "oasis de niebla", protegido por el Estado Chileno por Decreto especial, como "Lugar de Estudio y protección de la Biodiversidad". Allí prosperan, además de 42 especies vegetales y más de sesenta especies de Insectos, Arácnidos y otros seres muy diminutos, -escúchese bien-, más de 300 especies de líquenes, organismos que forman extensas praderas que tiñen de pardo y de gris verdoso las suaves laderas del oasis entre los 750 y los 860 m de altitud. Es hacia arriba, hacia los cerros costeros, donde hay que dirigir los ojos para ver vida palpitando en el desierto más árido del mundo. Por otra parte, dicho sea de paso, el yuyo (Brassica campestris), el "yuyo" que el ingeniero Ortiz buscaba tan afanosamente en Patache, una planta crucífera típica de la zona central de Chile, no existe en todo el Norte Grande de Chile; porque es planta propia del centro y sur del país!.
Líquenes. Inmensa masa productora de oxígeno.
g) Esta ingente masa biótica compuesta por numerosas variedades de líquenes, y que produce grandes cantidades de Oxígeno en su fotosíntesis diaria, es de una riqueza de incalculable valor para la Región. Así nos lo aseguran los científicos extranjeros visitantes. No entendemos cómo el Sr. Ortiz, que dice haber visitado la zona, no se ha percatado siquiera de la existencia, a escasísima distancia de su futura Termoeléctrica (a menos de 4-5 km en línea recta, hacia al ESE), de uno de los más interesantes ecosistemas de desierto, el "Oasis de Niebla" de Alto Patache, una joya en bruto para los botánicos, zoólogos, liquenólogos, pedólogos, geógrafos y climatólogos que lo han visitado, por su notable endemismo y reconocida riqueza en especies vegetales y animales. Este Oasis de Niebla es, precisamente, como "sitio prioritario para el estudio de la biodiversidad", el que será, junto al ecosistema marino costero, el más directamente amagado por la Central de marras. Por eso nuestra decidida oposición a este Proyecto desde sus inicios.
h) Se señala en el Reportaje una frase emitida por el ingeniero Ortiz, la que indica que "los niveles de emisión en Chile (debido a las Termoeléctricas en gran parte) son menores a los de otras naciones". Craso error. Chile, según documentos irrefutables que exhibe Chile Sustentable y la Fundación Terram, es el segundo país más contaminante del mundo (en proporción, por cierto, a su población) después de China, la gran devastadora a nivel mundial y, muy lejos, el más contaminante y contaminado país de América Latina. (Ver: www.chilesustentable.net y www.terram.cl).
i) Respecto a los residuos que emitirá la Termoeléctrica, el ingeniero Ortiz es enfático: "el proceso no impactará en absoluto el entorno del sector costero". Abisma tal afirmación, con resabios de axioma al parecer indiscutible para él. Pero tal cosa (si tal barbaridad dijo el Señor Ortiz) es no sólo ciertamente errónea, sino evidentemente mal intencionada. Todos los residuos que emitirán (sea por la chimenea, sea por el transporte y la deposición de cenizas) contaminan, pues conocemos perfectamente su alto contenido en metales pesados (As, Mn, Mb, Hg, Se, Cd, Va, Ce, Ba), y en iones tóxicos de compuestos de Nitrógeno (NO3, NO4) y Azufre (SO3), en cantidades enormes, Que se nos venga ahora a decir que no hay impacto alguno, es " pretender tapar el sol con un pañuelo"; es "hacernos comulgar con ruedas de carreta". No estamos dispuestos a ello.
¿ Un inocuo "cenizal" o en realidad, un emporio asqueroso de substancias tóxicas?.
j) Respecto al llamado eufemísticamente por don Miguel como un "cenizal", nótese que es no otra cosa sino un depósito de materiales tóxicos, producto acumulado y concentrado de la quema del carbón bituminoso. Se asevera allí : "cada cinco años se genera un nuevo sector y el anterior recupera su fisonomía como paisaje". Suponemos que se ha querido decir que sólo cada cinco años se tapará totalmente una de las zonas destinadas a depositar dichas "cenizas", simulando un paisaje costero intocado. O sea, que algún día, cada cinco años, van a "enterrar" o soterrar dichos residuos tóxicos, para "disimular" su presencia y toxicidad. ¿Igual que en Tocopilla?. La frase, además, deja entrever otro desastre ad portas: cada cinco años , una nueva porción de nuestro Norte Grande será cubierta de material altamente tóxico, perdiéndose así decenas de hectáreas de territorio patrio que bien podrían aprovecharse en la terraza litoral con fines más útiles y decorosos. ¿A alguien le importa esta pérdida de suelo nacional?. ¿Existe alguna conciencia al respecto?.
¿Qué puede ocurrir, realmente?.
Pero, ¿qué ocurrirá entretanto?. Cientos de preguntas nos asaltan a este propósito:
¿Cómo son tratadas, a diario, las "cenizas" que cargan y descargan desde la planta y que llegan a destino en camiones?; ¿Cómo las desembarcan?; ¿Cómo las transportan?; ¿Hay o no posibilidad cierta de que estas "cenizas", reducidas a un polvo muy fino, vuelen lejos, muy lejos ?. ¿Acaso las están regando de continuo, durante todo el día y toda la noche? . ¿Qué ocurrirá cuando sople el intenso viento sur que se desata a diario en dicha zona, y ¿cómo evitarán su efecto desastroso sobre el cenizal acumulado en cerros, cada vez más grandes?. ¿Acaso no arrastrará éste, infinitas moléculas de estas tóxicas "cenizas" quien sabe hasta dónde?. ¿Alguien puede decir, con absoluta certeza, hasta a dónde realmente ya llegan hoy causando contaminación y daño ambiental?. No hay estudios definitivos al respecto. No hay mediciones serias realizadas por instituciones sobre las que no recaiga sospecha de complicidad. Pero el hecho imbatible, innegable, es que "vuelan" por decenas y decenas de kilómetros rumbo a Iquique y a Arica. Y seguramente hasta el Perú. ¿A quién le importa?. Y, por fin, cuando estas Centrales cesen algún día sus actividades en un futuro ojalá cercano, cuando esperamos surjan fuentes totalmente limpias de energía, ¿quién -nos preguntamos- correrá con los gastos de limpiar y/o eliminar esos cerros de resumideros de mugre tóxica?. ¿Dónde los arrojarán?. ¿ Al océano, nuevamente?. ¿Por cuenta de quién?. ¿Del Estado de Chile?. ¿Por qué?.
¿"Cenizas" o tóxicos?. ¿En qué quedamos?.
g) De paso, me parece francamente inapropiado y más bien ridículo hablar aquí de "cenizas". Es un infortunado y desenfadado eufemismo. Nada tiene esto que ver con las inocuas cenizas propias de la quema de la leña, por ejemplo. No son efecto directo de cualquier quema. Seamos francos y llamemos a las cosas por su nombre: hablemos mejor de productos de emisiones altamente tóxicas, efecto directo de la quema del carbón bituminoso. No de tímidas, incautas y desprejuiciadas "cenizas". "A otro perro con ese hueso"!. .
h) Llega al límite de la ingenuidad (o ingeniosidad) el ingeniero Ortiz cuando señala que este "paisaje del cenizal "tiene [en realidad contiene] los mismos elementos del suelo, como son el óxido de fierro y aluminio... la ceniza es parte del suelo de donde se extrae el carbón...". ¿Nos quiere hacer creer don Miguel Ortiz que las "cenizas" tóxicas que emite la quema del carbón bituminoso y vomitará diariamente a través de sus chimeneas la Central Pacífico serán algo idéntico a los elementos químicos que contiene el suelo natural en la zona costera?. Es inaudito, más aún absurdo, afirmar tal cosa. Esto es absolutamente falso. Es cierto, sin embargo, que el suelo natural abunda en óxido de hierro y sales de aluminio. Pero no estamos hablando aquí de estos metales casi inocuos y algunos de ellos incluso útiles a las plantas como el hierro; estamos hablando de metales pesados, los más tóxicos que conoce el planeta, que incluyen, como señalé, el Mercurio, Selenio, Cadmio. Cesio, Vanadio, Bario y otras "linduras" por el estilo. Los análisis que poseemos de las cenizas de la Central Tarapacá, que son exactamente de la misma naturaleza de las que producirá la futura Central Pacífico, desmienten totalmente las piadosas y casi idílicas "declaraciones de inocencia" del ingeniero de la Central Pacífico.
¡ Por algo las van a tener que soterrar cuidadosamente!.
Esas cenizas y residuos son altamente tóxicos, y por eso, precisamente, es que serán - según se firma- sepultadas y soterradas para que "no produzcan daños ambientales", cosa que debió hacerse en Tocopilla, hace ya muchos decenios. Nunca se hizo. Si fueran tan inocuas, como pretende el ingeniero, ¿para qué gastar dinero, tiempo y energías en enterrarlas?. Preguntamos: ¿qué hermosos paisajes verdes y densos y tupidos bosques crecen hoy, eufóricos, entre esos "cenizales inocuos" de Tocopilla, de que nos habla el señor Ortiz cuando él -según cuenta- vivía allí feliz con su familia?. No los conocemos. Porque jamás han existido. Sólo nos ha tocado ver, desde jóvenes, horrorizados, la desolación y la muerte en torno a esas Centrales que no son otra cosa que "propagadoras de la muerte", tanto en tierra firme como bajo el mar. Eso es Tocopilla hoy por sus Termoeléctricas: la antesala de la muerte. Es lo que afirman hoy sin miedo los biólogos, marinos y terrestres, que viven desde hace mucho tiempo en Antofagasta. Porque es la pura y santa verdad.
¿"Limpios" fondos marinos de Tocopilla, junto a las Termoeléctricas?.
i) Y otra declaración de nuestro ingeniero en el mismo Reportaje, nos asombra aún más, si cabe, y nos deja ya francamente perplejos, porque raya en lo inverosímil. Dice, en efecto:
"estas medidas [de mitigación del impacto] permiten aseverar que el impacto es imperceptible en el fondo marino, ejemplificando a través de la experiencia que tienen los buzos y pescadores de Tocopilla...Si se puede hablar de contaminación en Tocopilla [los buzos] no encuentran diferencias en el fondo marino...".
¡ Otra falacia del porte de un transantlántico!.
Si algo han señalado los investigadores biólogos en los fondos marinos próximos a la Central de Tocopilla, es la total ausencia de vida a causa de su efecto contaminante acumulado por decenios y decenios. El público conoce y aprecia las valientes declaraciones del biólogo y ecólogo marino Carlos Guillermo Guerra, de la Universidad de Antofagasta. Guerra ha llegado a declarar que Tocopilla no es sólo una zona ya totalmente saturada de contaminación. Ha dicho algo mucho más grave: que "Tocopilla está tan contaminada, que debería ser erradicada, porque sus habitantes no deben seguir viviendo alli por el peligro inminente para su salud". Esto ha declarado el valiente biólogo. Es uno de los pocos que levanta su voz indignada. Y muy pocos como él conocen palmo a palmo esa zona. ¿Quién se atrevería a contradecirlo?.
Tocopilla: ciudad asolada por las Termoeléctricas.
Por eso es que las declaraciones del ingeniero Ortiz al diario "La Estrella" de Iquique, respecto a la situación en los alrededores de Tocopilla, nos parecen francamente reñidas con la verdad: Son una vulgar falacia. Son una bofetada a la verdad evidente. Ha confirmado, igualmente, la "situación de catástrofe" de esta ciudad nortina, el conocido cineasta nacional Sergio Nuño en su reportaje de hace casi dos años en su Programa "La Tierra en que Vivimos". Alli se mostró al desnudo, a la vista de todos, el paisaje submarino, totalmente turbio, desolado, inerte y sin vida, en torno a la Central Termoeléctrica principal de Tocopilla. Ese es un paisaje desnudo de vida: un auténtico "desierto submarino" que los buzos de la "Tierra en que Vivimos" captaron hace un año atrás. No son imágenes ficticias: son la cruda y brutal realidad. La misma que nos espera en las vecindades del Puerto de Patache o en las proximidades de Chanavayita, o Caramucho, muy pronto, tal vez, si se hacen efectivas estas nuevas "Centrales de la muerte". Si tiene alguna duda al respecto, lo remitimos al reportaje que aparece en la página web: http://www.elnortero.cl/admin/render/noticia/17048.
¿Estamos aquí realmente ante una falacia?.
El Diccionario de la Real Academia Española, en su edición Nº 26 nos señala el significado de la voz castellana "falacia", que en este capítulo del Blog aplicamos en forma totalmente consciente, a propósito de las declaraciones de un Gerente de una Compañía termoeléctrica que pretende, a toda costa, instalarse entre nosotros.
¿Qué es una falacia?.
1. " f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien".
Esto es, ni más ni menos, lo que se ha pretendido entregarnos como "regalo del cielo" en el Reportaje de "La Estrella" de Iquique, del día 27 de Marzo del 2011. Una larga fila de errores, falsas apreciaciones, verdades a medias, omisiones claras y obvias, o, por fin, mentiras declaradas sobre una situación que conocemos muy bien por experiencia propia. Se ha pretendido que nos creamos este idílico y commovedor "cuento de hadas". Ya estamos grandecitos para que se nos quiera engañar de esta manera tan grosera. Por ello, punto por punto y bisturí en mano, hemos realizado en este Blog una exégesis cuidadosa de los dichos e increíbles declaraciones del señor Gerente de la Central Pacífico. Las hemos tratado de desvirtuar una a una, sin piedad. Porque su liviandad no merece, en realidad, otro trato.
¿Distorsión del periodista o auténticas declaraciones?.
Una de dos: o estas declaraciones del periodista del diario "La Estrella", del día 27 de Marzo recién pasado, señaladas allí como expresadas por el ingeniero don Miguel Ortiz, son auténticas, o son todas fruto de la burda imaginación del periodista. En este último caso, ya habríamos escuchado hace mucho rato un desmentido de la Empresa aludida y su Gerente, señalando los errores inherentes al texto. Lo que nadie, que se sepa, ha escuchado hasta ahora. De lo cual deducimos que el periodista fue fiel a la verdad, y lo que se dijo allí, realmente se dijo tal cual.
Nuestras Conclusiones:
1. Cualquier aumento de la contaminacion atmosférica en una zona ya totalmente saturada, produce catástrofes de impredecibles consecuencias. Será un proceso de muerte lenta, muy lenta de los ecosistemas próximos o remotos y un daño implacable, imposible de reparar en la salud de los pobladores vecinos.
2. No negamos que esta Central Pacífico, como lo afirma tan enfáticamente su ingeniero, sea técnicamente superior a las precedentes, muy anticuadas y fuertemente contaminantes; pero no son, de ningún modo, inocuas. Producen todavía mucha y muy grave contaminación y grave acumulación de gases y venenos tóxicos (no inocuas "cenizas" como se las quiere hábilmente camuflar). Que sean más eficientes y mejores que las trasnochadas termoeléctricas de ENDESA, no debería en absoluto asombrarnos, pues para algo, y por algo, han transcurrido mas de 35 años. ¡ Algo habrán aprendido los ingenieros en este largo lapso de tiempo!.
3. Tal contaminación del 10% o más que producirían al operar - según confesión propia- se nos oculta en qué va a consistir exactamente (grado de toxicidad), y en qué volumen diario de cenizas o gases tóxicos volátiles se va a manifestar. Se nos oculta y se esconde deliberadamente este hecho. ¿Cuántas toneladas de desechos tóxicos producirán al día, al mes, al año?.¿Qué superficie estiman cubrirían sus cenizas al cabo de un año de operación?. Esta situación que nos preocupa es tan evidente y tan obvia, que por ello han solicitado al Estado muchas hectáreas destinadas únicamente a su depositación futura.
¡Terrenos del Estado chileno que quedarán inutilizados para siempre!. Escúchese bien: nunca jamás podrán volver a ser utilizados por su alta toxicidad.
Pero de esto, el ingeniero, por cierto, ¡ no nos dice ni una sola palabra!. ¿Por qué será?.
3. Cualquier "gota que haga rebalsar este vaso", por desgracia ya repleto, produce saturación. y desastre. Nadie nos asegura, como repite el ingeniero Ortiz, que las Centrales obsoletas de Tocopilla y la Central Tarapacá entren realmente algún díia en receso (o como él dice eufemísticamente: "en condición de reserva fría"). Los porfiados hechos siempre nos han demostrado que "del dicho al hecho..., hay mucho trecho". Para creerlo, para creerle, tendríamos que tener a la vista de toda la ciudadania un documento en tal sentido, firmado en forma responsable por la máxima autoridad de gobierno. Nada de esto se ha visto hasta ahora.., y les aseguro, que no se verá tampoco.
4. Se sabe, sin embargo, y es lo que más nos indigna, que en el mundo desarrollado ya existe la tecnología para reducir esta contaminaciónproducida por el carbón prácticamente a cero (99.99%). Por tanto, exigimos se aplique ésta en nuestro país, aun cuando sea mucho más cara. Sabemos que la negativa a aplicar ésta y la defensa que se hace tan abierta y descaradamente de una tecnología que ciertamente no es de última generación, se debe únicamente a su mucho mayor costo. No existe otra razón de peso. Ojo!. Que "no nos pasen gato por liebre", pues la tecnología que hoy nos ofrecen como la ideal, no es la mejor del mundo, como se fairma, ni mucho menos!. Esta es, todavía, altamente contaminante. Algo mejor que las anteriores, seguramente: pero todavía muy contaminante con metales pesados de muy alta peligrosidad.
5. Mientras no se nos asegure una contaminación equivalente a cero (en un 99.99%) vamos a preferir, de todos modos, el empleo de las energías limpias (termosolar, eólica), tal como se están aplicando hoy día ya masivamente en los países más adelantados de Europa o en California, aunque éstas demanden ciertamente un costo bastante mayor y exijan más largo tiempo de instalación.
6. Preferimos, lejos, una energía limpia aunque tarde ésta en llegar, aunque nos exija sacrificios y cortes de luz, que una energía sucia y contaminante. con efectos severos que sólo el tiempo podrá algún día señalarnos con precisión. La experiencia en Chile nos ha enseñado que, una vez instaladas, estas Centrales ,jamás se cierran; jamás se les ha exigido tampoco usar la última tecnología de punta. Todavía no hemos visto una sola Termoeléctrica que pase al estado de "reserva fría" como dice en forma simpática el ingeniero Ortiz. No hay un sólo caso en la historia de Chile. ¡Que se nos pruebe lo contrario!.
7. La conclusión dolorosa a que uno llega mediante el análisis profundo de este problema es que no sólo no existe en nuestro pais una política energética sabiamente organizada y dirigida desde el Estado, sino que ésta ha quedado, por desgracia, a merced del mercado energético. Las Compañías Mineras y las Centrales, puestas de acuerdo, exigen al Estado más y más energía, pero ellas mismas deciden acerca del dónde, el cómo y el cuándo instalarse. ¿Por qué no la producen ellas mismas, en sus propios yacimientos, si tanto la necesitan?. Mas del 90 % de la energía en este nuestro Norte Grande, lo sabemos todos muy bien, está destinada a los grandes consorcios mineros. El slogan majaderamente repetido por el lobby minero es que ese trata de "una nueva energía para la comunidad". Pero la verdad es otra muy distinta: no es para "la Comunidad humana de ciudades y caletas", sino para la "comunidad de las Mineras".
8. El análisis practicado aquí a un conjunto de mal disfrazadas y distractivas declaraciones de un Gerente, nos deja muy mal sabor de boca: se omite, se minimiza, se engaña, se miente o, lo que a veces es aún peor, se oculta buena parte de la verdad, y se disfraza un mal inminente con la piel de un bien: el tan mentado y necesario "desarrollo". Tanto, que ya se nos está hablando de aplicar en este caso, la "teoría del mal menor", reconociéndose así paladinamente el mal inminente, esto es, el daño cierto que sobrevendrá.
9. Todos buscamos y propendemos a un desarrollo, pero "no a cualquier precio". Ese precio que se nos pide pagar: la contaminación incesante de aire, agua y tierras, de ecosistemas marinos y terrestres, de caletas pesqueras y ciudades, es un precio muy alto, demasiado alto. Que lo paguen ellos, en sus faenas, produciendo ellos mismos a metros de sus casas, esa energía que tanto exigen y tanto necesitan; no nosotros. ¿Por qué el pueblo, la comunidad, es decir, la inmensa mayoría de la ciudadanía, debe siempre "pagar todos los platos rotos"?. Que ahora lo paguen ellos, si dicen necesitarla. Eso es lo que corresponde.
10. Y por fin, viene aquí "el broche de oro", la "guinda de la torta". Se pone curiosamente en duda el origen y una de las causas principales del calentamiento global en marcha hoy en el planeta. Poner en duda - como lo hace el ingeniero Miguel Ortiz - lo que prácticamente todos los científicos del mundo (en un 99%) aseveran ser un hecho ya demostrado: esto es, el calentamiento global del planeta como uno de los efectos inmediatos de la producción desorbitada y creciente de CO2 por la combustión de los combustibles fósiles, es de por sí algo demasiado grave, gravísimo. Porque eso equivale a hacernos creer que todas las Conferencias Internacionales sobre el cambio climático: Estocolmo (1972), Rio de Janeiro (1992), Kyoto (1998), Johannesburgo (2002), Copenhague (2010) y tantos, otros encuentros internacionales sobre la materia no han sido otra cosa que "inventos" de unos pocos desquiciados "ambientalistas". Esta sola duda, que surge nítida al final del reportaje de marras, nos ilustra mejor que nada qué poco podemos esperar de estos técnicos que manejan tanto poder, con tanto desparpajo (y con tan supina ignorancia). Hemos quedado atónitos ante esta insólita e increíble confesión final de ingeniero. "A confesión de parte, relevo de pruebas." Estas últimas palabras del reportaje para nosotros dicen mucho.....; en realidad, nos dicen ya demasiado.
Ellas, por fin, nos lo dicen todo. No necesitamos escuchar más... "Por la boca muere el pez". ¡ Qué terriblemente sabio es este admirable adagio castellano!.
Ante todo, la verdad, siempre la verdad: eso es lo que exigimos como seres inteligentes. Que no se nos mienta, que no se nos maquille la realidad con polvos y afeites, ¡por favor!.
"La verdad os hará libres" pregona la Sagrada Escritura. Estamos decidamente por la verdad, plena, aunque ésta nos duela; no por la falacia, la mentira o el oscurecimiento, el burdo "maquillaje", o el ocultamiento sistemático de los hechos evidentes para lograr a toda costa un propósito deliberado: la instalación a toda costa de industrias contaminantes "so capa de progreso".



















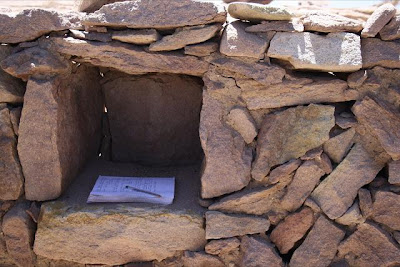





































.jpg)





